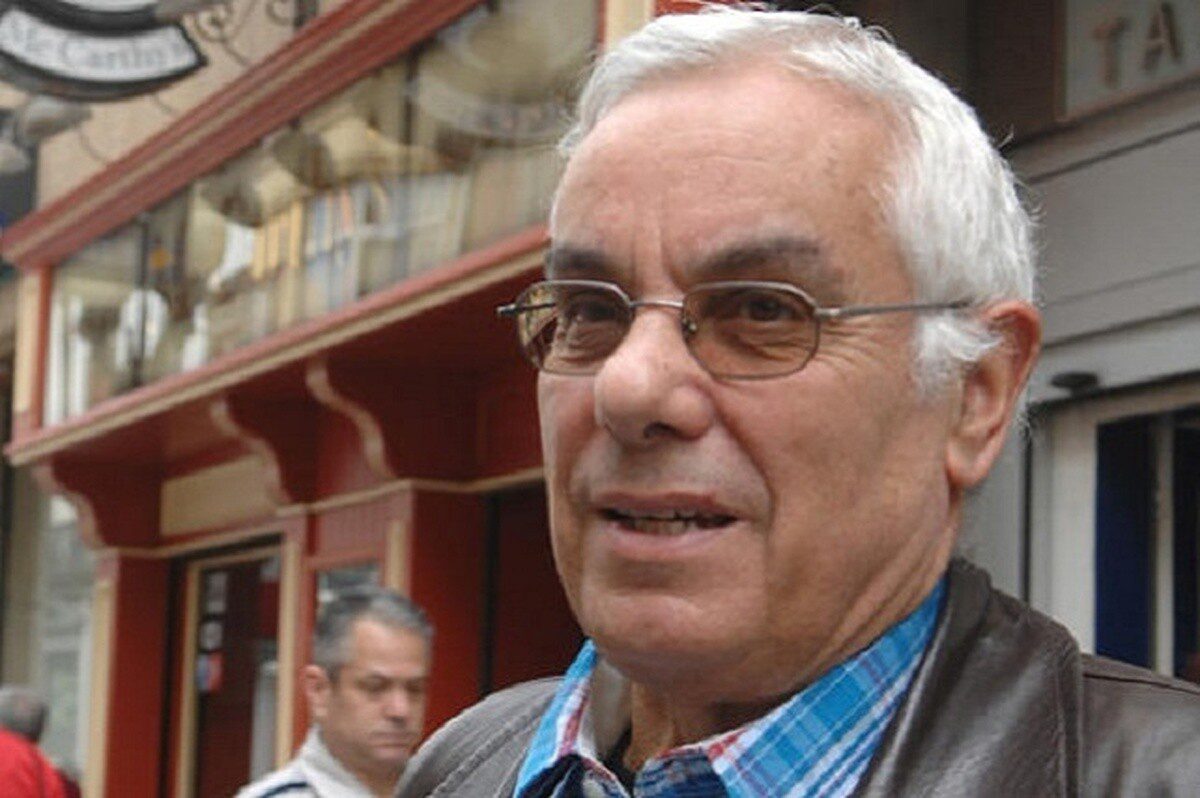El debate sobre la sostenibilidad o no de las ideas utópicas juveniles a lo largo de la vida es tan viejo como la democracia. León Trostki acuñó el lema de “la revolución permanente” para subrayar que la rebeldía antisistema no es un estado de ánimo temporal o una moda pasajera. Ante una cuestión así parece pertinente hacerse algunas preguntas al respecto: ¿Es lícito ser idealista toda la vida? o ¿cambiar de ideas en el transcurso de la existencia es lo más conveniente y hasta un signo externo de madurez? No es fácil responder a cuestiones tan complejas. Pues depende de qué ideas se trata, de qué tiempos históricos estamos hablando y de la calidad humana de las personas o grupos que han interiorizado disidencias críticas y hasta contrarias al estado de adocenamiento general de la sociedad capitalista como fuente de conformismo y alienación consumista y que tanto influye en los patrones comportamentales. Seguro que si se lo pudiésemos preguntar a personajes unidimensionales en el sentido marcusiano de la palabra como José Antonio Labordeta o Fernando Sagaseta obtendríamos una respuesta rápida y unívoca: ¡con la rebelión no se juega! Ahora bien si se lo preguntáramos a personajes de la vida pública que todos conocemos por su camaleonismo nos responderían cosas tan inefables como “es que me han cambiado el partido”; “en estos tiempos aquellas ideas son un obstáculo”, “es de sabios mudar de consejo”, etc., etc.
La frase de Winston Churchill (“el que no es de izquierda a los 20 años no tiene corazón, pero el que a los 40 lo sigue siendo, no tiene cerebro”) ha hecho mella en aquellos sectores sociales con grandes intereses en lisa que les impele a ser más acomodaticios (relativistas u oportunistas) y a los que Groucho Marx parodió de la forma más cáustica.
La derecha ideológica (una de sus variables más conspicuas es la que practica la ideología depredadora tan bien recogida aquí por la viñeta de Forges) considera que el destino inevitable de las personas “de bien” es llegar a la vejez convertidas en recalcitrantes conservadores. Por eso utilizan burlonamente frases estereotipadas como latiguillos de cabecera cuando se refieren a la rebeldía juvenil: “deja que el tiempo pase, a que viajen un poco y se empleen para que renieguen de esas alocadas ideas más propias de un sarpullido adolescente que de un planteamiento serio como Dios manda”. Cierto es que algunas personas siguen por obligación o por convicción un itinerario ideológico desprovisto de utopismo humanista convirtiendo sus vidas en un auténtico secarral, mientras que otras muchas envejecen soñando con un futuro más justo, mejor e igualitario. Como vemos, se trata de un debate dual, complejo y apasionante que aún no tiene ni tendrá conclusiones universalmente aceptadas.
 Y todo esto viene a cuento de la nueva novela de Josefa Molina Rodríguez titulada “Ideales perdidos” (Multiverso, 2020) en donde un grupo de estudiantes (Ana, Merche, Sebastián, Miguel, Lidia y Claudia) participan en los años sesenta del pasado siglo en las luchas antifranquistas abrazando los ideales utópicos promovidos por la izquierda española hasta que, ya en la democracia, terminan sus estudios y se produce en ellos un proceso de aburguesamiento y consumismo que les integra en el sistema capitalista al que pretendían cambiar. Cada uno de ellos se va sumergiendo en sus profesiones y en los rutinarios deberes familiares distanciándose cada vez más de los sentimientos épicos que les movilizaron en aquellos febriles momentos que recuerdan años más tarde con discreta nostalgia como lo más memorable de sus existencias. No es el caso de una de las dos protagonistas principales que sigue pensando que “contra Franco vivíamos mejor” (Vázquez Montalbán). En este contexto se reanuda una antigua relación amorosa iniciada entre Lidia y Claudia pero que se va haciendo tormentosa con alternancias de encuentros y desencuentros que provocarán multiplicidad de sensaciones desde el dolor, la soledad, la felicidad momentánea, la frustración o la desconfianza. El momento álgido llega cuando después de una serie de peripecias no exentas de tensión, se desvela el misterio de una de ellas implicada en una intrigante trama de espionaje internacional que conspira contra las democracias occidentales para la instauración de un sistema dictatorial inspirado en el nacionalsocialismo alemán de los años 30-40 del pasado siglo. Dicha red está conformada por personas e idearios con dosis suficientes de mesianismo y fanatismo que las convierte en peligrosas porque para ellos el fin sí justifica los medios.
Y todo esto viene a cuento de la nueva novela de Josefa Molina Rodríguez titulada “Ideales perdidos” (Multiverso, 2020) en donde un grupo de estudiantes (Ana, Merche, Sebastián, Miguel, Lidia y Claudia) participan en los años sesenta del pasado siglo en las luchas antifranquistas abrazando los ideales utópicos promovidos por la izquierda española hasta que, ya en la democracia, terminan sus estudios y se produce en ellos un proceso de aburguesamiento y consumismo que les integra en el sistema capitalista al que pretendían cambiar. Cada uno de ellos se va sumergiendo en sus profesiones y en los rutinarios deberes familiares distanciándose cada vez más de los sentimientos épicos que les movilizaron en aquellos febriles momentos que recuerdan años más tarde con discreta nostalgia como lo más memorable de sus existencias. No es el caso de una de las dos protagonistas principales que sigue pensando que “contra Franco vivíamos mejor” (Vázquez Montalbán). En este contexto se reanuda una antigua relación amorosa iniciada entre Lidia y Claudia pero que se va haciendo tormentosa con alternancias de encuentros y desencuentros que provocarán multiplicidad de sensaciones desde el dolor, la soledad, la felicidad momentánea, la frustración o la desconfianza. El momento álgido llega cuando después de una serie de peripecias no exentas de tensión, se desvela el misterio de una de ellas implicada en una intrigante trama de espionaje internacional que conspira contra las democracias occidentales para la instauración de un sistema dictatorial inspirado en el nacionalsocialismo alemán de los años 30-40 del pasado siglo. Dicha red está conformada por personas e idearios con dosis suficientes de mesianismo y fanatismo que las convierte en peligrosas porque para ellos el fin sí justifica los medios.
La arquitectura del relato es una exaltación a la austeridad de recursos. Pero eso no que quita para calificar la historia contada como ágil y efectiva sin dejar de ser a la vez original y atractiva. Su autora no se pierde en rodeos académicos ni en efectos especiales para añadir ritmo a una intriga que tiene per se velocidad de crucero. Sus descripciones psicológicas son las justas y va al grano a la hora de narrar episodios que transcurren en escenarios paisajísticos reconocibles con una inusual economía de trazos. Por eso la lectura de este librito estimula rápidamente el interés por saber qué está pasando y qué va a suceder a continuación. El final es sorpresivamente inesperado al mostrársenos unos episodios que amalgaman acción y sobreinformación en cascada que, en suma, consiguen entretener, divertir y abrir la imaginación del lector que es la finalidad básica de toda literatura que se precie; sobre todo ahora en este verano tan especial después del claustrofóbico confinamiento.
Por todo lo expuesto creemos que hay sobradas razones para recomendar la lectura de “Ideales perdidos” al tiempo que le damos la enhorabuena a su autora y la animamos a seguir surfeando en las esquivas musas para nuevos proyectos.
Ramón Díaz Hernández, catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.