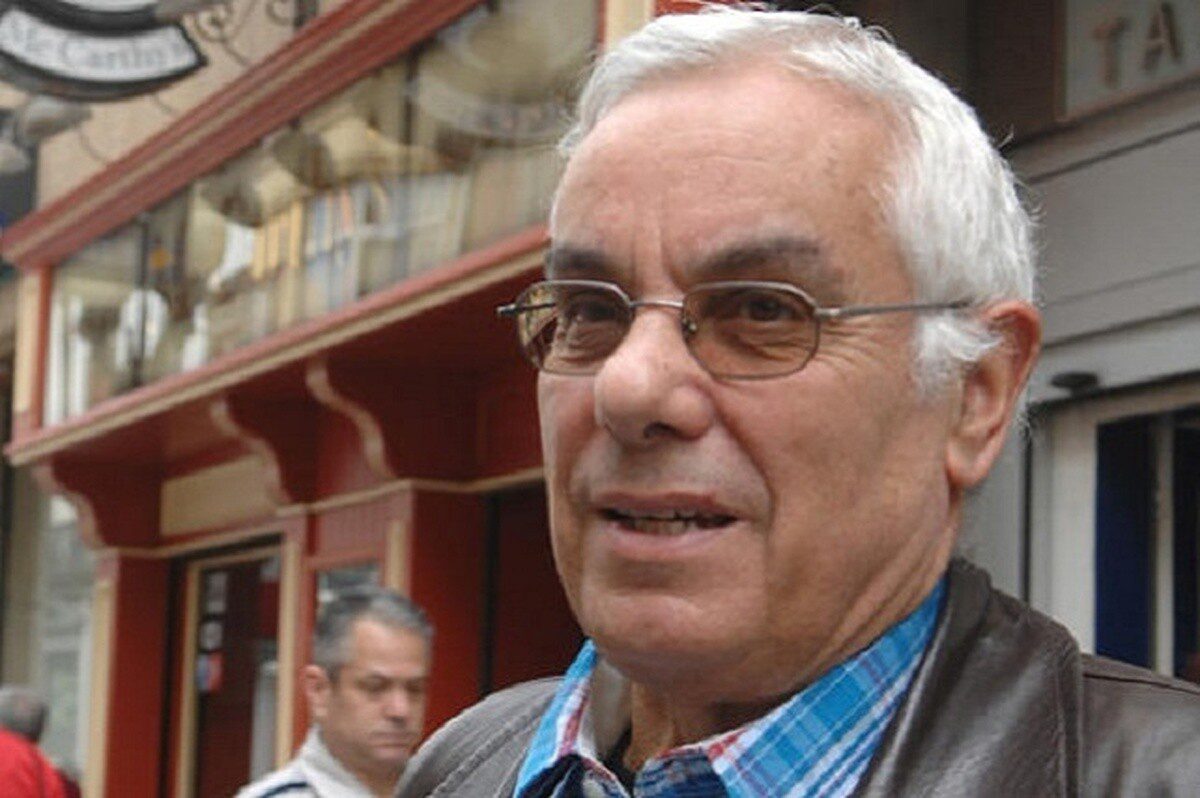Si mi padre viviera, se sumaría a ese aire de esperanza que suena cada mediodía aquí, en Guía.
Así como el mirlo canta siempre desde la rama más alta, estoy seguro de que él ahora estaría en su azotea y con el pecho henchido de su confianza incorregible, soplaría al unísono esa caracola que es tan vieja como la ilusión.
José Agustín Álamo y yo, el pasado verano, hicimos cábalas y colegimos que esta concha que se retuerce en espiral, suena desde el primer cuarto del ochocientos.
Doscientos años ya. En las crónicas de la familia ya figura en el patrimonio de un bisabuelo de uno de mis bisabuelos. Conmueve pensar que ya sonara durante el cólera morbo.
Y que Juanito Molina, mi bisabuelo, la hiciera sonar, con una melancolía insoportable, tras la muerte prematura de Lola, su mujer, por la gripe española.
Mi padre me confesó una vez que él acompañó a Flora, su madre, mi abuela, a ponerle flores nuevas a Lola, en una fosa común que abrieron por la pandemia en el desaparecido cementerio de San Roque. Hace unos días preguntaron a un médico si sabía explicar por qué esta diferencia en contagios entre Tenerife y Gran Canaria.
El especialista desconocía que la epidemia, y la melancolía y la tristeza, también se combaten haciendo vibrar apasionadamente los pulmones. La respuesta, querido doctor, está en el aire. Eso lo sabemos hace siglos aquí, en Guía. Y lo demostramos cada mediodía. Hasta el final.