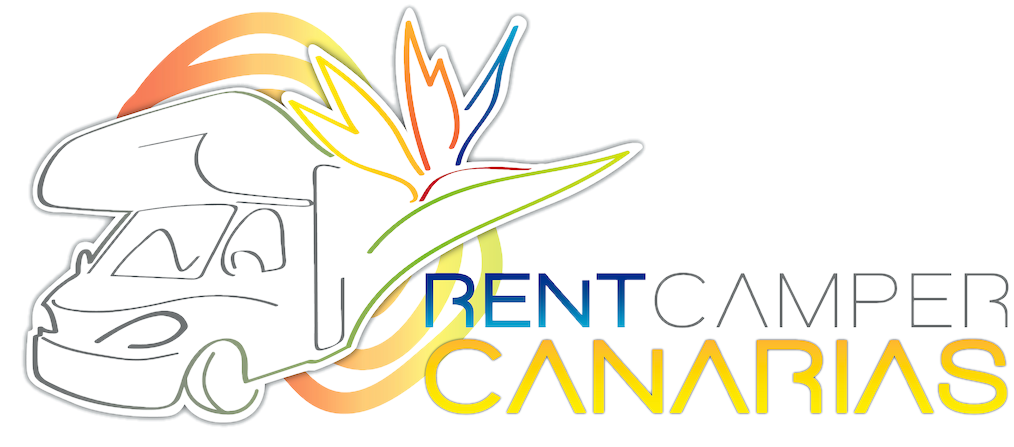Ya lo han dicho otros antes que yo: comer, aunque sea pan con chorizo, es un acto místico. Y si a continuación le sigue una buena conversación, el deleite ya es inenarrable. Hace unas semanas, en la sobremesa de un almuerzo exquisito, un compañero de estudios de la facultad remontó el río del recuerdo y me llevó hasta una noche de mayo en la que dormimos al raso, acostados todos en círculo sobre una vieja era abandonada. La noche lucía limpia, serena, con un silencio abrumador. Todos mirábamos, callados, ajenos al mundo que nos rodeaba, al cielo que se exhibía extraordinariamente despejado, luminoso. Estrellado. En mi desvelo, con los brazos recogidos tras la cabeza, recuerdo sentir, al observar la suprema armonía de las estrellas, una extraña pero placentera sensación de poderío, como si cada átomo de mi cuerpo vibrara con el espíritu del mundo.
Las estrellas son metáforas de lo inalcanzable. Las vemos pero estamos muy lejos de ellas, a distancias inconmensurables. Si te paras a contemplar durante largo tiempo el cielo estrellado es inevitable que termines por preguntarte dónde acaba el universo, qué habrá más allá y qué pintamos nosotros, en esta nave azul, flotando solos en esa misteriosa inmensidad.
Los seres humanos escudriñamos el cielo nocturno desde que tenemos conciencia de nuestra propia existencia. Muchas culturas, alejadas por océanos de tiempo y de distancia, tienen en el estudio de las estrellas la piedra angular de sus creencias. Y de sus conocimientos. Ulises consiguió regresar a Ítaca gracias a que sus marineros, que viajaban casi siempre de noche, se guiaban por las estrellas. Esta vieja técnica de orientación sirvió para que, siglos después, Tales de Mileto escribiera un tratado de navegación que permitió la expansión de la cultura griega a lo largo y ancho del Mediterráneo. Allí donde se instalaron, los griegos plantaron la semilla de esos árboles notables que hoy nos dan refugio y alimento: la ciencia, la filosofía, la ética, la tragedia, la comedia, la política, la épica, la lírica, la historia…
Pitágoras es el arquetipo del sabio escurridizo y difícilmente clasificable. Sus invenciones y descubrimientos abarcan todos los campos del saber: matemáticas, filosofía, retórica, política, medicina, religión. Nada escapó a la curiosidad de este hombre irrepetible al que se atribuye un famoso teorema matemático, las escalas musicales y la idea de la inmortalidad del alma. En astronomía, estaba convencido de que el espacio sideral, esa realidad lejana e intangible, era un lugar armónico y ordenado, donde todo tiene su lugar y todo está sujeto a la ley de causa y efecto. Fue la primera persona que llamó cosmos al universo.
Estos días la isla de la Palma apaga las luces de algunos pueblos y miradores para que isleños y turistas puedan observar las estrellas. Hace unos años, el ayuntamiento de Reikiavik decidió tomar una medida más radical: apagar todas las luces de la ciudad y, además, animar a sus ciudadanos a que hicieran lo mismo con la luz de sus casas. El motivo no era otro que disfrutar de uno de los fenómenos más grandiosos de la naturaleza: las auroras boreales.
El filósofo Gianni Vattimo asegura que no existen las verdades incuestionables. Puede estar en lo cierto. Pero la belleza de un cielo estrellado trasciende las verdades irrefutables porque observar las estrellas es, desde la noche de los tiempos, un derecho tan solemne y fundamental como la libertad. Casi nada.