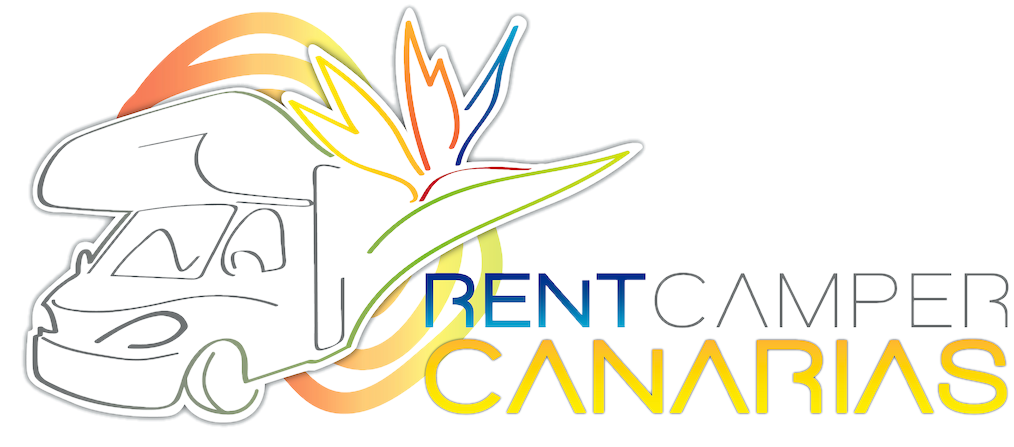Sucede que a veces la vida se descentra, se sale de su eje, se equivoca de órbita. Einstein se resistió a admitir que el azar pudiera explicar la realidad. Y se equivocó. Décadas después de su muerte, la física demostró que sí, que la aleatoriedad también guía la naturaleza. Así que todo puede empezar en cualquier momento: en el coche, en la playa o durmiendo la siesta de los domingos. En realidad, nada ni nadie escapa al influjo de lo que puede ocurrir en un momento determinado. Y eso, lo podemos aceptar. El problema llega cuando uno se queda con la duda de si lo podría haber evitado: si hubiera cerrado bien la puerta, si no le hubiera dicho eso, si hubiera llegado a tiempo. Es ahí donde empieza nuestro campo de acción. Y cuando finalmente todo pasa y el mundo sigue su curso, y hasta parece que la vida se ha olvidado y vuelve a su órbita, nosotros seguimos anclados en el mismo lugar, una y otra vez, haciendo realidad algo que ocurrió pero que hace tiempo dejó de ocurrir. Hay cosas que entran pero que luego no encuentran vía de salida.
Hace años conocí a un hombre arrasado por el dolor. Su único hijo había muerto en un accidente de tráfico. Él debía llevarle a un partido de baloncesto pero no pudo cumplir su palabra por motivos de trabajo. Quien le sustituyó al volante se despistó mientras conducía y estampó el coche contra un árbol. La fatalidad quiso que el único fallecido fuera su hijo. Durante años fue un ser ahogado por la rabia y la culpa. La excusa que impidió acompañarle lo estaba matando. Su casa, antes llena de palabras, de música, de bullicio, se había convertido en un espacio inerte lleno de sombras que se alargaban sobre las paredes del tiempo; y de habitaciones abandonadas donde recuerdos y preguntas le perseguían sin descanso. Su conciencia sucumbía como un barco sacudido por una tempestad. Sobrevivía agobiado por sus pensamientos, por ideas confusas. Sin embargo, nunca pensó en quitarse la vida, porque ésa era una salida ante la que su hijo nunca se hubiese sentido orgulloso.
Ese mismo hombre que en aquellos momentos de desesperación pensó que jamás reconstruiría su vida, ni podría hacerlo aunque lo quisiera, comenzó de nuevo a levantar su pequeño mundo el día que anunció que, a pesar de no tener propósito alguno, viviría la vida en su honor de su hijo. Ofrecía el tiempo que le restaba como sacrificio. No fue sencillo pero, con la determinación de una hormiga, consiguió que la muerte diese paso al anhelo de vida y la soledad a momentos de comunión y de amor. El fuego de la culpa, que a diario le visitaba para torturarle, había quedado definitivamente atrás. En su lugar, quedaron las brasas de una renovada fuerza vital y de ese metal escaso que es la tranquilidad. Ahora ayuda a todos los dolientes que puede. Sabe que tras el torbellino de rabia y desolación está la fortuna de vivir. Que el tiempo es una fiesta que hay que celebrar antes de que se termine. Y que hay que conservar la fe como si de una llamita en medio de una tormenta furiosa se tratara.