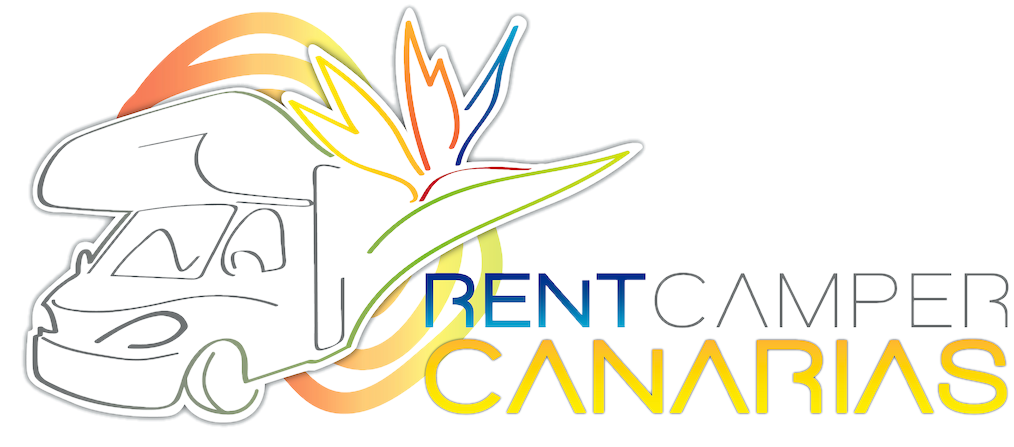Camina siempre concentrada en sus pasos, ajena a toda distracción exterior. Al verla, uno podría pensar que es indiferente al mundo confuso y hermoso que le rodea. Pero nada más lejos de la realidad; tan pronto se jubiló, hizo las maletas y marchó a Sudamérica con una oenegé para auxiliar a gente necesitada. Ahora cruza el invierno de su vida, pero como los almendros, que hacen su peculiar primavera en enero, aún conserva su belleza. Su elegancia. Y su delicadeza. Es culta y sensible y no tiene mayor pretensión que atravesar discretamente el tiempo que aún le queda. La vida que le resta. Hace unas semanas me preguntaron por ella; luego me recordaron, con visible fascinación, la destreza que tiene para calmar, en el más misterioso de los tránsitos, cuando se abren las puertas de dos mundos, la angustia del que se marcha, el miedo del moribundo.
Sócrates creó la mayéutica observando la labor de su madre, que era comadrona. Partera. Mayeuta. Al ver cómo asistía a las parturientas, el filósofo alumbró un método pedagógico que permitiría a sus alumnos sacar a la luz conocimientos en ellos latentes. A veces inventamos palabras para dar visibilidad a realidades que están ahí pero que no acabamos de ver. Sin embargo, ocurre que así como hay un término que define a la persona que ayuda a la mujer en el parto, y socorre al nuevo ser en su nacimiento, no lo hay para quien auxilia y conduce, sin más herramientas que las palabras, al que está en el ínterin de abandonar el mundo conocido, el intervalo de tiempo que existe entre los que han sido y los que se quedan.
Hace meses coincidimos, una compañera y yo, en lo extraño que nos resultaba que no existiera en español una palabra que definiera a los padres que han perdido a un hijo. Semanas después, leyendo a la filósofa y rabina francesa Delphine Horvilleur, descubrí que en hebreo, en cambio, sí existe. Shakul. Así llaman los judíos a la rama de la vid que ha sido despojada de su fruto. Y a los padres a quienes la muerte ha separado para siempre de su vástago.
La grandeza del lenguaje reside en su capacidad de modificar, enriquecer o hasta inventar la realidad. Incluso para lo que aún no puede explicarse con palabras, es decir, lo inefable.