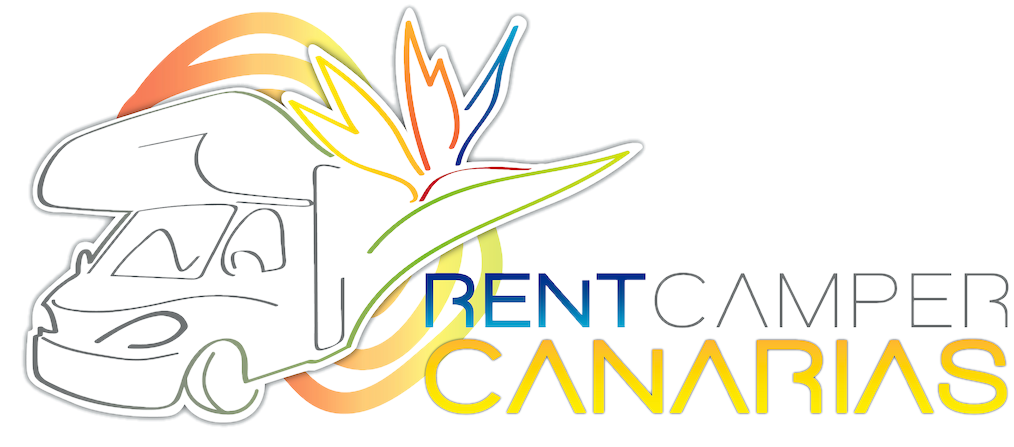Estamos hechos para observar. Y aprender. Nuestra mirada crea el mundo y da sentido al paisaje que, sin nuestra contemplación, nunca existiría. Sería simple territorio. Y sin nuestra intervención, tampoco. La Geografía asegura que el paisaje es una construcción social con efectos sobre las personas; pero también un producto de la actividad de éstas. El paisaje nos hace y, según seamos nosotros, así luego será él. Es descubrimiento y memoria. Revelación y creación.
Mirar un paisaje es como asomarse al interior de los seres que lo habitan, al alma misma de las personas, al espejo que refleja sus deseos y emociones, sus éxitos y frustraciones. Dime qué paisaje tienes y te diré quién eres.
Y hay tantos como miradas existen porque el mismo fragmento de territorio que abarcan nuestros ojos, ofrece tantas realidades como observadores lo contemplen. Ante un mismo paisaje, el poeta se detendrá por la belleza de la imagen y escuchará embelesado el murmullo del silencio que flota ligero en el aire. Un pintor analizará la luz y las sombras y el generoso cromatismo que se despliega en las líneas, en las texturas. En las formas. Al agricultor le bastará observar la ordenada geometría de los cultivos para reconocer la capacidad última del terreno, la aptitud vital de los estratos. Un especulador verá exclusivamente solares y negocios. Y el historiador buscará la huella humana, el vestigio de nuestra existencia desde la noche de los tiempos.
Hace unas semanas pregunté a una compañera recién incorporada al trabajo, qué le llamaba la atención del paisaje. De este paisaje. Y me habló de la luz del amanecer desplegándose en las lejanas montañas que se ven desde la entrada de la ciudad.
Hoy, al alba, he descubierto esa luz, vieja y lenta, que nace en el pinar y cae por los vertiginosos acantilados hacia el mar, como la espuma que se derrama por los bordes de un recipiente candente. Hoy me asomé al mundo a través de la mirada sensible y reveladora de mi compañera. Y lo que ví, me gustó.
Manuel Vicent escribió que si no es posible cambiar la realidad mediante una revolución, quizás sea posible hacerlo a través de la mirada, un arma creativa y transformadora al alcance de cualquiera.
Escribo toda esta banalidad porque esta mañana, mientras el sol rodaba sobre la línea quebrada del naciente, en la parada, un grupo de personas permanecía ajeno a este prodigio cotidiano. Todos esperaban la llegada de la guagua. Y nadie observaba el paisaje, donde la luz transmitía una inefable sensación de belleza y exuberancia. Todos permanecían cautivos, adictos al móvil, pendientes del teléfono. Ajenos al mundo exterior.
Es de perogrullo exigir que nos pasemos la vida buscando y deleitándonos ante la sucesión inagotable de escenas extremadamente hermosas. Pero, mientras menospreciamos el paisaje, el escenario en el que transcurre nuestra existencia, otros, con sus felonías y desmanes, lo degradan. Lo destruyen. Lo ningunean. Nuestro espacio cotidiano se ha convertido en un territorio desprovisto de valor donde se acumulan despropósitos, disparates o extravagancias que provocan, inevitablemente, el rechazo de nuestros ojos. El desdén de la mirada. Nadie se detiene ante lo horrible. Pero si no observamos, el paisaje expira, sucumbe, desaparece, y con él, nuestro testimonio más auténtico, la prueba inapelable de que aquí sonaron y soñaron nuestros latidos. El espíritu de un tiempo.