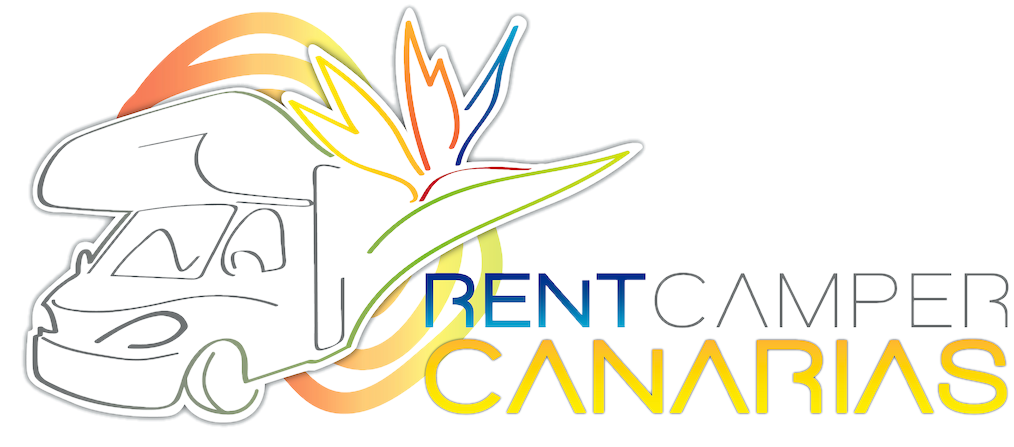No recuerdo con exactitud cuándo había soñado con ella por última vez. Sé que fue hace muchos años. Sé que ocurrió en el siglo pasado, antes del cambio de milenio. Hasta que hace unos días ha vuelto a aparecer en mis sueños. Quizás haya sido por el efecto somnoliento de los medicamentos. Podría ser. Pero es irrelevante. Lo trascendente, lo verdaderamente importante, es que, tras mucho, tanto tiempo, he vuelto a soñar con ella.
Estaba vestida con la misma ropa que llevaba en la única foto que tenemos juntos: una falda plisada azul oscura con lunares blancos y una camisa blanca de mangas cortas y cuello bordado. Lucía unos pendientes dorados. Grandes. Geométricos. Estrafalarios pero muy de su gusto.Todo sucedió en la cocina de casa. Se mostraba radiante, con un halo de serenidad y dulzura que sólo debe de proporcionar la incorporeidad. Yo le hablé desde lejos. Me sentía molesto por un problema doméstico al que ella trataba de quitarle importancia. Aclaramos con rapidez la situación. Cada uno expuso sus razones y cada uno escuchó y aprobó los argumentos del otro. Luego, se abrió un silencio entre nosotros. Nos mirábamos sin decir nada. Y fue en ese momento cuando percibí, porque nunca lo dijo con palabras, que me ofrecía la posibilidad de volver con ella, como si aún estuviera viva, como si todos los años transcurridos tras su fallecimiento no hubieran sido más que una farsa incomprensible.
Llevo días rumiando el sueño. Ando furibundo tratando de encontrar una respuesta convincente al por qué ella, ahora, o cuál podría ser la interpretación del mismo, si es que la tiene. A veces me rindo y pienso que, quizás, todo adolece de fundamento y que esta obsesión mía carece de sentido alguno porque no se puede racionalizar lo que, por definición, es irracional e ilusorio. Me digo, como último consuelo, que el sueño es, al margen de una alteración de la consciencia, una mera palabra. Un término que quiere estar en la misma longitud de onda que las imágenes o sucesos que lo definen, pero que al fin y al cabo es una simple palabra.
Abandono el desierto de la conjetura y regreso al valle siempre fresco de la reflexión donde me cuestiono con insistencia cómo serían nuestras vidas si no soñáramos. Es en los sueños donde afloran las emociones y vivencias que habitan en nuestros más profundos abismos. Por eso, me pregunto si los sueños no son más que la digestión periódica que necesita el alma, el proceso necesario donde convertimos nuestros anhelos y temores en experiencias asimilables en el día a día.
En la mitología griega, Hipnos era la personificación del sueño. Su madre se llamaba Nix, la noche, y su hermano gemelo, Tánatos, la muerte. Hipnos vivía en una cueva oscura y profunda en cuya entrada crecían amapolas y otras plantas narcóticas. La cueva estaba en una isla en la que fluía Lete, el río del olvido. En el mito, el paisaje onírico se parece más al territorio de la muerte que a una escena bucólica de la vida. ¿Acaso no morimos momentáneamente mientras soñamos?
Soy descreído, agnóstico, no tengo fe ni creo en las supersticiones. Sin embargo, no albergo dudas: los muertos se nos aparecen, vienen a buscarnos una y otra vez. ¿No sentimos nítida su presencia cuando suenan en nuestra cabeza sus canciones? ¿O cuando nos sorprendemos al oír en nuestra boca sus frases favoritas? Confieso que yo hablo con ellos a escondidas, que aún les cuento las buenas y malas noticias y que en los momentos delicados, les ruego su protección y ayuda.
No sólo somos lo que vivimos, sino también lo que soñamos. Por eso, tal vez, soñar no sea más que el deseo íntimo e irrenunciable de vivir una existencia paralela en esa patria fugaz y personal, en esa sólida ilusión que es capaz de congregar a vivos y muertos.