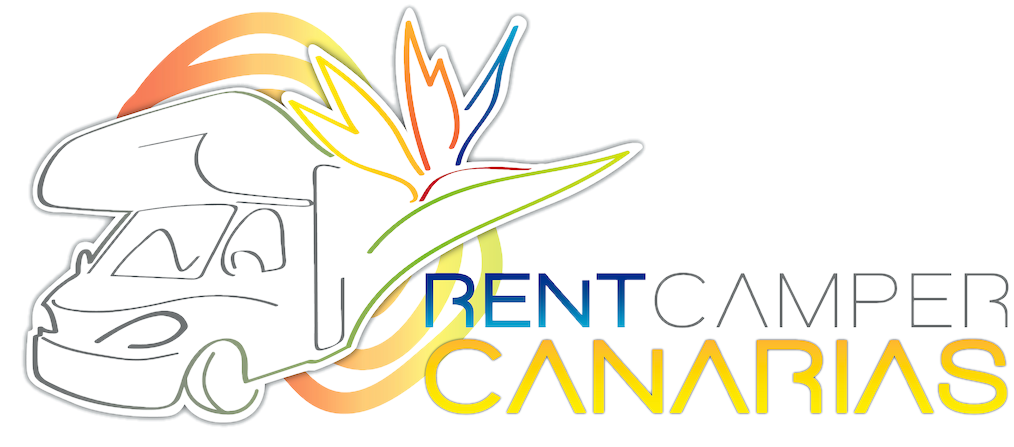—¡Hola, abuela!
—¡Hola, mi niña! —le contestó sin mirarla.
—¿Qué haces detrás del manzanero, abuela?
—Nada y todo. Sólo veo pasar el tiempo. El aire casi no me molesta aquí, y la gente no me ve.
—¡Pero tienes cara de estar pensando algo!
—Sí, en el catorce mil catorce cientos catorce.
—¿Y eso qué es?
—Es el número que cambió mi vida. Yo quería estudiar, creo que no era mala, pero cuando las cosas no me salían, me angustiaba, me agobiaba. La cabeza se me reventaba de dolor y me ponía enferma un par de días. El médico dijo que debía dejar la escuela, en cambio, desde que me recuperaba, volvía a ella a escondidas sin atender mis obligaciones.
—Pero ¿no era estudiar tu obligación?
—En aquella época, y con siete hermanos menores, lo era trabajar. Sin embargo, yo quería aprender, dejaba todo y volvía. El inconveniente era que Paulino, el profesor, se lo decía a mi padre, y él me pegaba. Yo corría para que no me pillara, lloraba y gritaba, pero al siguiente día, volvía de nuevo.
Hasta que ellos se pusieron de acuerdo y hablaron conmigo: si yo respondía bien a tres preguntas, —vamos, si sacaba un diez—, podría seguir estudiando, pero sólo con que fallase una, lo dejaría sin rechistar. Acepté, por supuesto. Al principio no parecían difíciles: en la primera, escribí un dictado, sólo con alguna tilde, juerguista, que no se presentó a cubrir a su letra; la segunda consistió en resolver las cuatro operaciones básicas, y lo hice a la perfección. Con todo, la última fue la que me condenó. Tenía que escribir en números árabes el catorce mil catorce cientos catorce. ¡Fue imposible! No supe hacerlo, aunque lo intenté largo rato. Así que obedecí, y nunca volví a la escuela.
—¡Ese número no existe, Abuela!
—¡Ya! Pero yo no lo sabía.