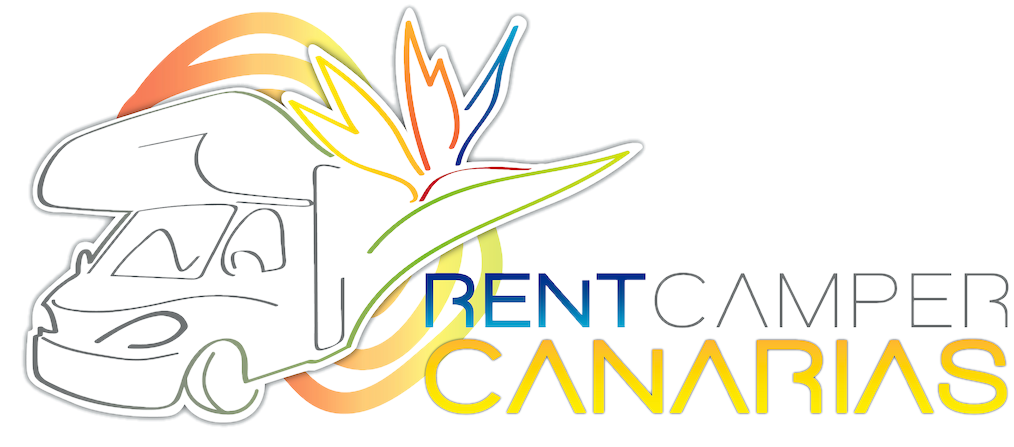A veces, sueño. Mejor dicho: a veces, me doy cuenta de que soñé al despertar. Esta mañana ha sido una de esas veces, tuve un sueño extraño. Soñé que conocía a un carpintero cuando aún no lo era. Eso fue hace más de media vida, era una de las primeras veces que mis padres me dejaban salir solo a las Fiestas del pueblo. Él, el carpintero, era, en sí, un tipo simpático, simplemente caía bien, tenía esa aura de buena gente que ni se ensaya ni se practica, simplemente se nace con ella. Era de esas personas que podrían ser el protagonista de una buena novela que algún avispado de Hollywood haría famosa en la gran pantalla.
El tiempo, la vida, fue pasando y le fue llenando de cicatrices, y no sólo de las que se ven. Cuando pudo, más pronto que tarde, formó su propia familia, pero una roca mojada en un día de tormenta lo volvió a dejar solo. Sin embargo, él continuó. Su cuerpo se fue averiando por el trabajo y los golpes, y con el tiempo, las rodillas no le sostenían. Te dabas cuenta al verle caminar, al verle trabajar, pero no le oías quejarse.
Siguió viviendo, o sobreviviendo, eso sólo lo sabía él. Volvió a tener descendencia, y compañía. Se compró un buen coche y se le quemó. Pero su sonrisa seguía, su energía se mantenía. Si lo conocías, sólo podías admirar como afrontaba el día a día. Pero las penurias no acabaron, y una enfermedad le visitó para quedarse.
Después de más de media vida, le vi por última vez, pero la gente callaba, mientras los cristales lloraban y los ojos se nublaban, como debe ser cuando vuela alguien tan bueno, tan sufrido.
¡Qué pena que realmente no fuera un sueño! ¡Qué pena que no fuera una novela! Porque en ellas, el protagonista casi nunca muere.