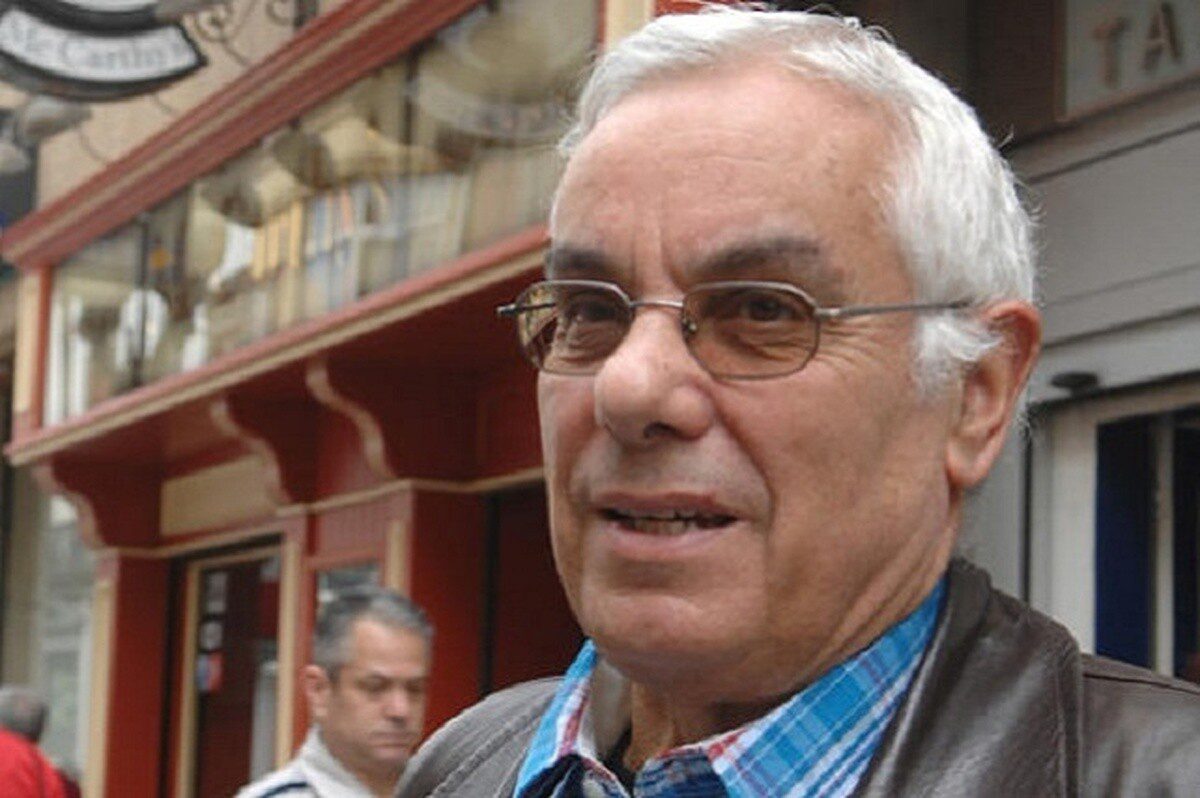Desanda sus pasos de la infancia subiendo por la estrecha vereda pegado a la pared de piedra seca. En el rellano previo al gran desnivel, donde comienzan los escalones de piedra y tierra, mira a su izquierda y lo ve, ya viejo, intentando escapar de las zarzas, lleno de musgo, casi seco, sin hojas, y mucho menos, sus sabrosos membrillos. No había otro membrillero en todo el pueblo, él, junto con la vieja casa familiar, debió ser de los primeros que hubo. La casa fue una de las primeras inscrita en el registro, ya no del pueblo, sino del municipio.
Mientras lo miraba embobado le pareció oír que le decían, como cuando era pequeño: «Espabila y date prisa». Eran los fantasmas de sus tías carnales y políticas, mientras se afanaban subiendo los materiales. Cuando llegó al lugar de la reunión, no había nadie, pero las ve como si estuviera pasando ahora. Todas mezclando la harina, la levadura, la sal, el comino…, frente a la cueva vivienda, inconclusa, que su abuelo había medio terminado antes del mortal accidente. También estaban los hombres de la familia, junto a su padre, cortando leña seca, y llenando con ella el horno familiar. Cuando terminaron, le prendieron fuego y cerraron la puerta. El horno, hoy, como el membrillero, duerme el sueño del olvido oculto por zarzas y maleza.
Con el horno caliente y el pan, para nueve familias amasado, comienzan a hornearlo. Quieren que el centenario horno genere pan suficiente para una semana, y tener, así, una excusa para seguir reuniéndose.
Pero nunca más lo hicieron, nadie sabe la casa que se moja, sino el que está dentro, y ellos eran una familia grande, que no es lo mismo que una gran familia.