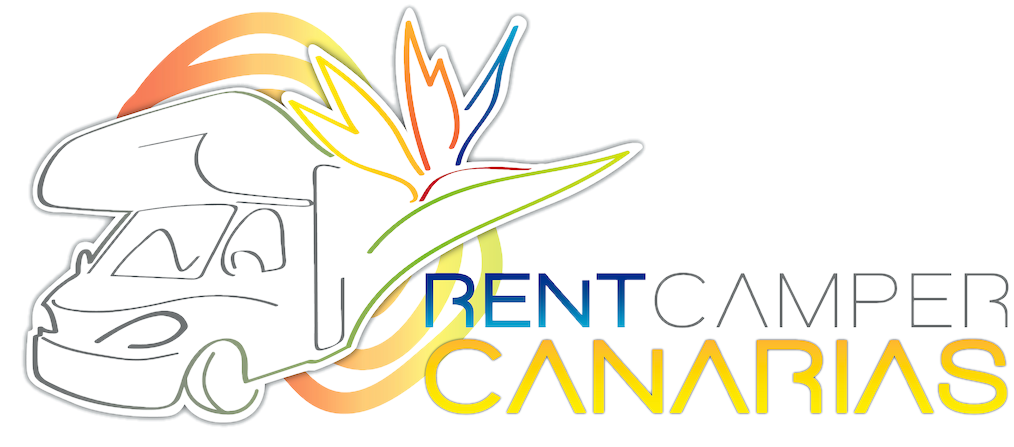Sé lo que quiero contar. Tengo clara la trama, las escenas, los personajes, el conflicto. Pero no sé cómo empezar. Lo intento varias veces pero no consigo superar la confusión. Decido dejarlo y salir a correr por una zona abandonada y solitaria, sin luces, de terreno blando por las lluvias acumuladas y el largo reposo. Es el momento en el que la tarde se pliega ante la llegada de la noche. El crepúsculo se convierte por un instante en una hermosa sucesión de colores cálidos y azules oscuros. La policromía fugaz del tránsito. En el cielo brillan sólo dos estrellas que en realidad son los dos planetas más luminosos del Sistema Solar: Venus y Júpiter. Corro despacio, observando su brillo callado, de luz lejana esculpida en el tiempo. Hace unos días leí que esta alineación no se verá de nuevo hasta dentro de unos años y que de manera imperceptible ambos astros irán acercándose, noche tras noche, horas tras hora, segundo a segundo, hasta fundirse en una sola luz. Como si fueran una única estrella. O, más bien, un planeta.
Sigo mis pasos sobre la tierra polvorienta y recuerdo la historia de Filemón y Baucis, convertidos en tilo y roble por su amor y hospitalidad. Un relato de vida tan lleno de muerte y transformación. Pienso que lo realmente hermoso y justo hubiera sido que los dioses convirtieran a esta pareja de ancianos humildes y buenos, no en árboles mortales, sino en Venus y Júpiter, esa original asociación que existe sólo en el firmamento. Para siempre. Pero quién soy yo para enmendar a Ovidio. A medida que corro y corro, la luz disminuye y me cubre la oscuridad. En el ínterin, oigo mi cuerpo cansado, mis latidos, mi respiración entrecortada, junto al canto melodioso de unos canarios, primero, y de unos mirlos, después, en una alternancia que me parece maravillosamente orquestada.
La noche ya domina el escenario. Con una cercanía sorprendente, reconozco el ulular melancólico de una coruja y los reclamos intermitentes de los alcaravanes, esas aves zancudas de grandes ojos amarillos. De forma repentina e inesperada siento el despertar de la bestia. Y todo comienza a encajar. ¡Lo tengo!, exclamo para mis adentros. Al fin veo el comienzo posible, el inicio deseado. Regreso a casa con la determinación de una garza que cruza impertérrita el paisaje. Narro mi ocurrencia durante la cena, consciente de que si no convenzo lo honesto será renunciar. Es buena. Muy buena, aseguran. Al fin estoy donde quería estar: en la casilla de salida de una nueva andadura. En el epicentro de una historia extraordinaria. Al fin.