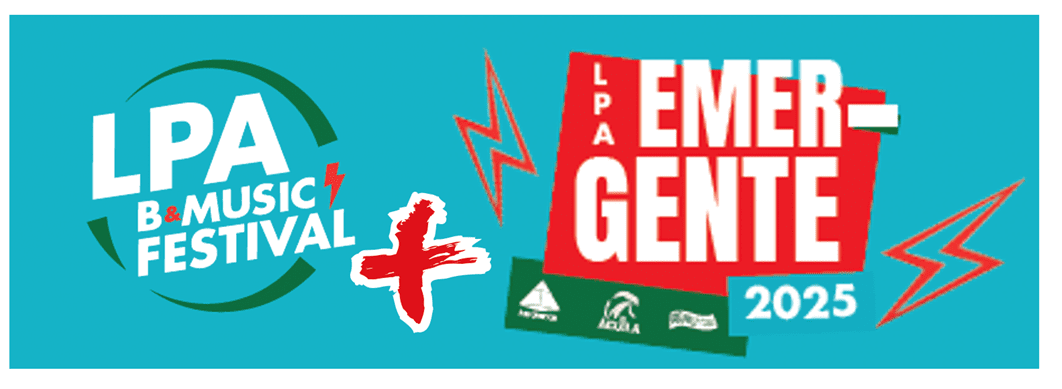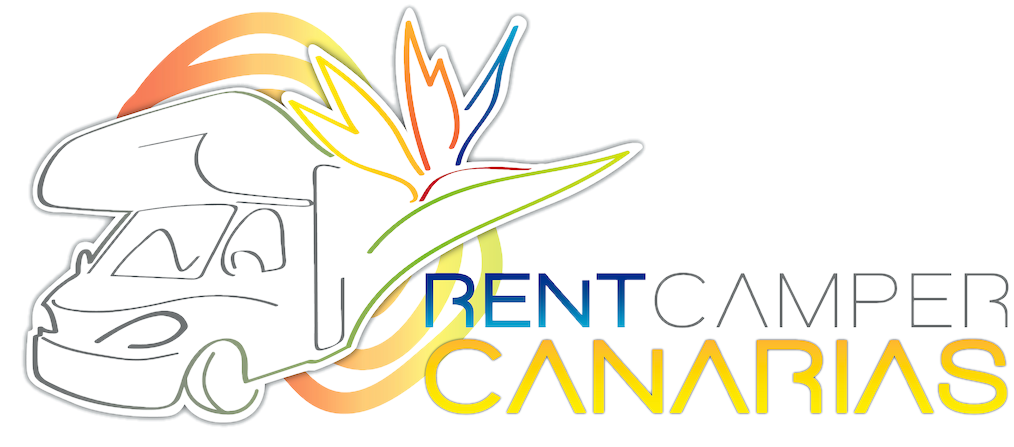Cuando una persona se va, se tiende casi irremediablemente a resaltar todo lo bueno que hubo en ella, obviando sus lados oscuros. A veces esa radiografía post mortem no corresponde a la realidad de su vida. Y a veces, sí.
Este es el caso de don Manuel Díaz Martínez, poeta cubano que nos dejó a los 86 años de edad el pasado sábado, 17 de junio. Todo lo que tengo que decir de don Manuel parte de mi profundo respeto a su persona. En su absoluta globalidad.
Lo estimaba como el excelente poeta que era, lo respetaba como compañero de profesión, lo quería como el ser humano humilde y sabio que siempre fue y lo admirada como persona absolutamente coherente con la Cuba que le tocó vivir y sufrir en carne propia.
Exiliado de su Cuba natal al fijar postura junto a los firmantes de la Carta de los Diez, lo que le costó además ser expulsado de la Unión de Escritores del país caribeño, don Manuel recayó en nuestra tierra a principios de los años 90. Entonces y ahora, fuimos unos privilegiados por tenerle.
Recuerdo cuando le entrevisté en su casa de la Puntilla de Las Palmas de Gran Canaria. Las olas batían las rocas en una espléndida tarde soleada cuando comenzamos a charlar sentados frente a un café bien oscuro. Fue allí cuando afirmó rotundo que la poesía era un acto de libertad. La libertad siempre fue para él un principio de vida.
A ese encuentro les siguieron muchos otros a lo largo de los últimos años, muchos de ellos con motivo de los recitales y lecturas de la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso de la que formaba parte, permitiéndonos a todos disfrutar de su siempre acertada poética, su amable palabra y su humor eterno.
Pero lo que más me gustaba era la ‘conversadera’ posterior a estos recitales. Esos momentos en los que teníamos la oportunidad de escucharle narrar sus apasionantes anécdotas vitales, como cuando recorrió media Habana junto a Julio Cortázar buscando una tienda de helados para el escritor argentino o cuando estuvo de charla toda una noche con el peruano Mario Vargas Llosa y este le regaló uno de sus libros dedicados para que su esposa Ofelia o cuando siendo un niño se trasladaba junto a su padre hasta la finca del ‘americano’ para llevarle los puros que elaboraba. Aquel ‘americano’ era Ernest Heminway.
Escucharle era adentrarse en una parte de la historia de los escritores que tanto he admirado y admiro y que marcaron el pulso literario de la segunda mitad del siglo XX. Mantener una ‘conversadera’ con don Manuel era como sentarse a charlar con parte de la historia de una Cuba que brillaba exultante en los ilusionantes primeros años de la revolución castrista.
Gracias a don Manuel me adentré en la lectura de ‘Paradiso’ de José Lezama Lima, para quien su amada Ofelia trabajó como ayudante, y buceé en los versos de Heberto Padilla, Nicolás Guillén y Eliseo Diego.
Don Manuel, escribo estas líneas no por usted ni por todas las numerosas personas que le quieren y hoy lamentan su marcha. Escribo estas líneas por la pura necesidad egoísta de ahuyentar el pesar que me acongoja. Aunque le digo, maestro, que este empeño por ahora no cosecha éxito alguno. Supongo que el tiempo hará su efecto y viviré con este dolor de la pérdida de un amigo, un compañero, una buena persona a la que muchos echaremos de menos.
Por ahora, Manuel, haré lo que mejor puedo hacer por ti y, sobre todo, por mí: seguir leyéndote, seguir disfrutando de tu poesía, seguir navegando en el mar de tus versos. Te has ido pero estarás siempre en tus poemas. Es ahí podré mantener contigo la última conversadora.