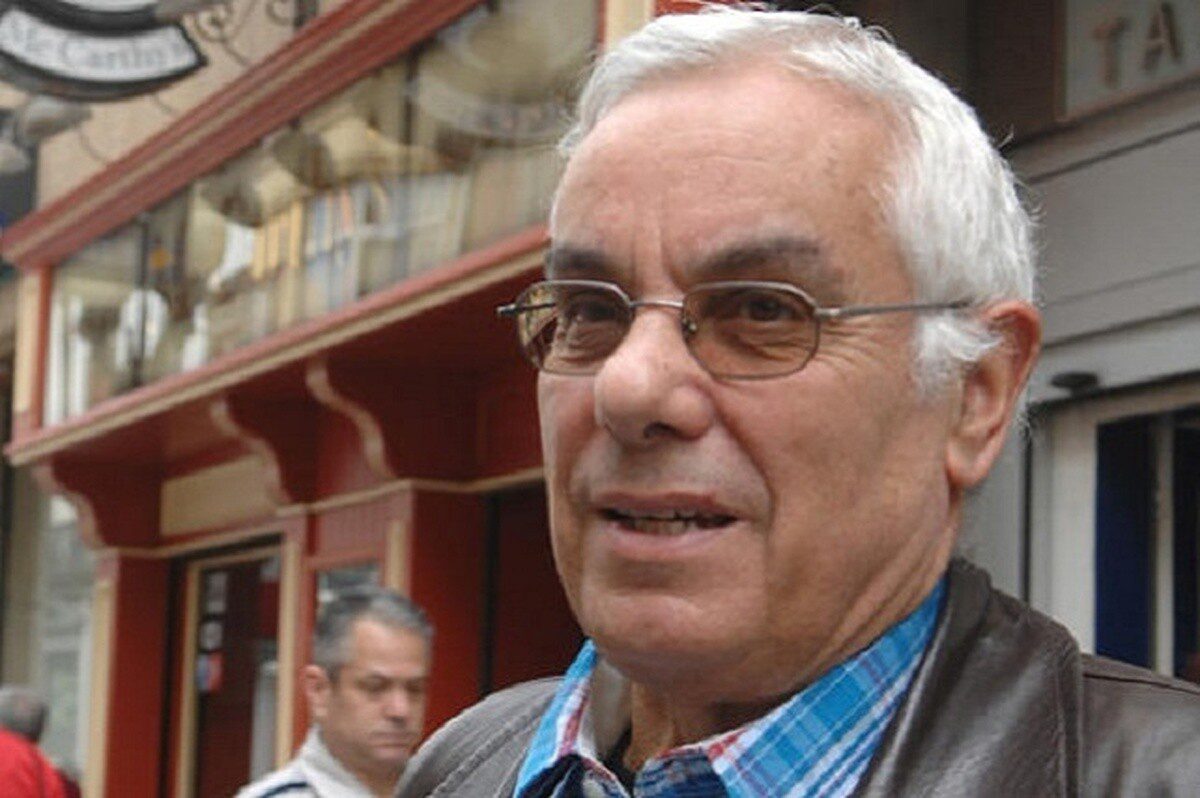A la entrada del pueblo hay una rotonda minúscula, una peana rectangular y una escultura de dos manos fundidas en bronce. Su autor no quiso darle nombre. Así, cada cual puede interpretar con total libertad lo que vea. Y lo que desee. Confieso que conozco mejor mis manos que mi rostro. Todos los días, estas fieles cómplices cuando comienzan mis mañanas, me bañan, me secan y me afeitan lentamente. Con una destreza sorprendente preparan el desayuno, el almuerzo, la cena. Son las que tienden y recogen la colada. Las que soportan mi cabeza mientras observo el océano y recuerdo lo que afirma Pedro Zarraluki en uno de sus cuentos: “Si al mar le quitas el misterio, no es más que agua salada”. Son las que saben cuándo regar las plantas del traspatio, cuándo recoger las hojas secas, cuándo arrancar las malas hierbas. Las que, generosas, llenan de flores el hogar. Las que plantan árboles cada invierno porque aún sueñan con una isla selvática. Son las que escribieron aquel lejano, febril y primer poema. Las que teclearon el drama en el que una pintora inglesa asegura que aquí reside la luz más hermosa del mundo. Las que pasan las páginas del libro, las que subrayan el texto que me estremece; las que revolotean sobre las teclas del piano llenando de sonido lo que antes sólo era vacío y silencio. Las que secan mis lágrimas cada vez que lloro. Son las que acarician y naufragan en el pelo de Olga. Las que tantean el mapa de su cuerpo y arden enardecidas sobre su piel. Las que acogieron impacientes al hijo recién nacido. Las que lo abrigan por las noches y al amanecer. Las que recogen pacientemente su infancia y la guardan con discreción, como si fuera una reliquia irrepetible. Las que hacen que me pregunte qué lleva a las manos de los padres a preservar la infancia de sus hijos. ¿Será el miedo de no reconocer esa época cuando ya piensen por sí mismos? Las que sacan por última vez esos vestigios, las cajas llenas de juguetes, las bolsas con muñecas y fotografías antiguas que se sostienen con los dedos emocionados. Las que hacen posible la arqueología secreta del corazón. Se equivocan aquellos que afirman que las manos son nuestras. Somos nosotros quienes pertenecemos a nuestras manos. Sospecho que esto bien lo sabía Cayetano, el escultor que nos regaló su arte, la escultura de la pequeña rotonda: unas manos prodigiosas.