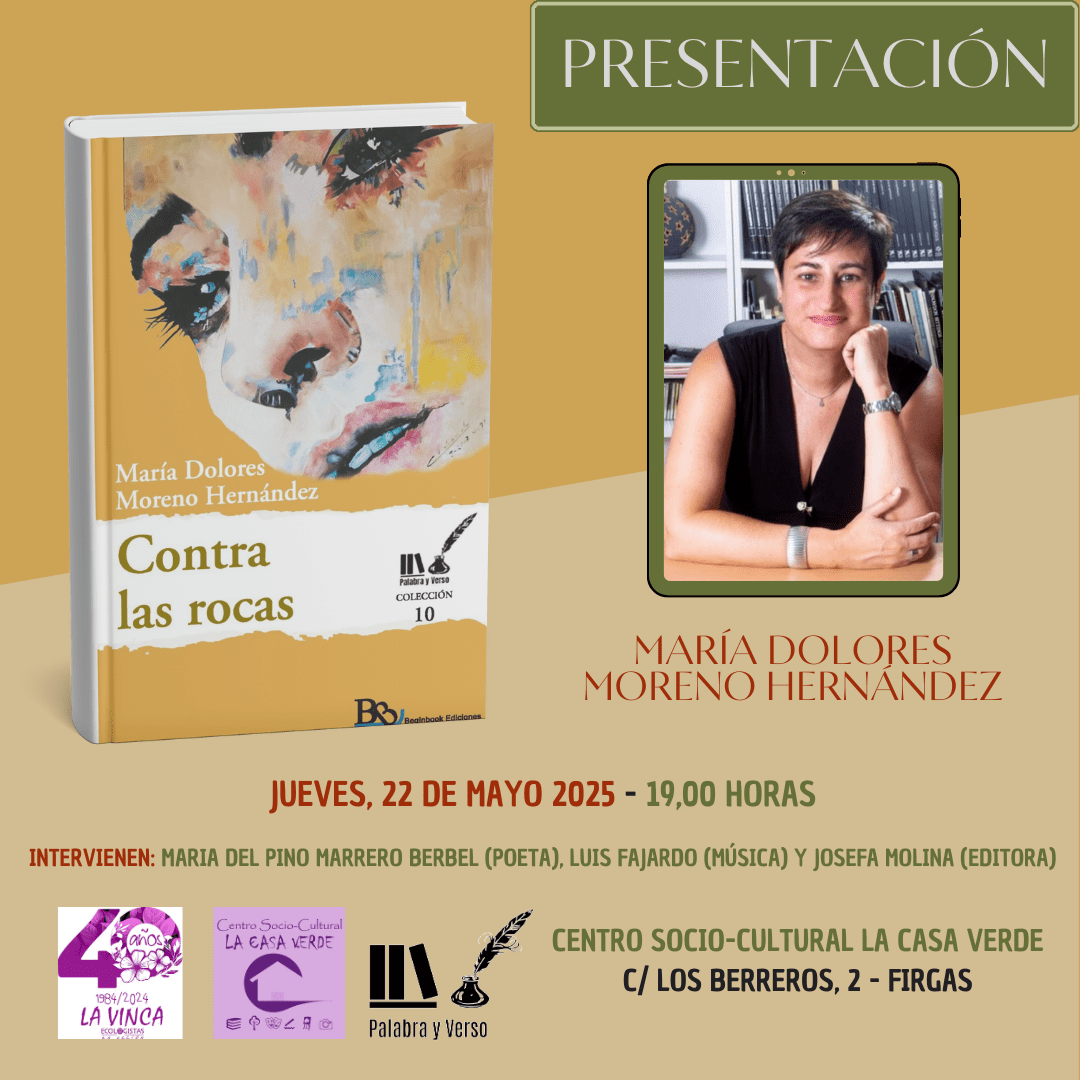El frío que sube por la calle desde las Alcaravaneras le eriza los pelos de la nuca. Camina más despacio que de costumbre, ¡como si hoy no le importase llegar tarde al trabajo! El olor de los contenedores le hace bajar la cabeza, mientras se acerca a ellos. En el suelo le espera una desinflada pelota de plástico amarilla.
Nada más verla, una sonrisa vino a abrir su boca y su mente. Vio a dos niños jugando en una carretera sin coches, pensando que eran Modrić y Arconada. Gritaban, saltaban, discutían si la pelota había pasado la línea imaginaria entre las dos piedras que hacían de portería. Se concentra, está seguro: uno era él de pequeño, jugando con unos guantes que eran cualquier cosa, menos unos guantes de portero. Y el otro, ¡el otro era su hijo! Y la sonrisa huyó dejando paso a un gesto de perplejidad.
Los dos le miran, y salen corriendo sin decir nada para desaparecer entre los pinos. Mientras, él sueña despierto: y si mi hijo pudiera verme cómo era yo cuando tenía su edad. Si él pudiera ver que sí jugaba, que sí me reía, que sí lloraba. Si mi hijo hubiera jugado conmigo en la azotea de los Molina, porque no había cancha. O en el campo de fútbol, que terminó siendo cementerio, en el que una pelota me dejó sin respiración. Entonces, ¡mi hijo sabría que también vivía! Si mi hijo pudiera ver que no siempre fui serio, que no siempre fui severo, que no siempre miré el reloj para estar a tiempo. ¡Si mi hijo pudiera ver que sabía divertirme!
Si él hubiera estado conmigo, seguro que me habría defendido. Él es más valiente de lo que yo fui nunca. Seguro que él no cambiaría el camino por el que volver a casa desde el colegio, con tal de no pasar cerca del hijo del obispo, y que así no me pegara.
Si mi hijo me viera, sabría que le entiendo, más de lo que cree. Si mi hijo me viera, él sabría que fui algo más de lo que soy.
Un pitazo le devuelve a la realidad, está en medio de la calle, y un viejo mini amarillo le pide que se aparte. Se mira en la chapa de la reluciente pieza de museo y se ve, otra vez, como un niño.