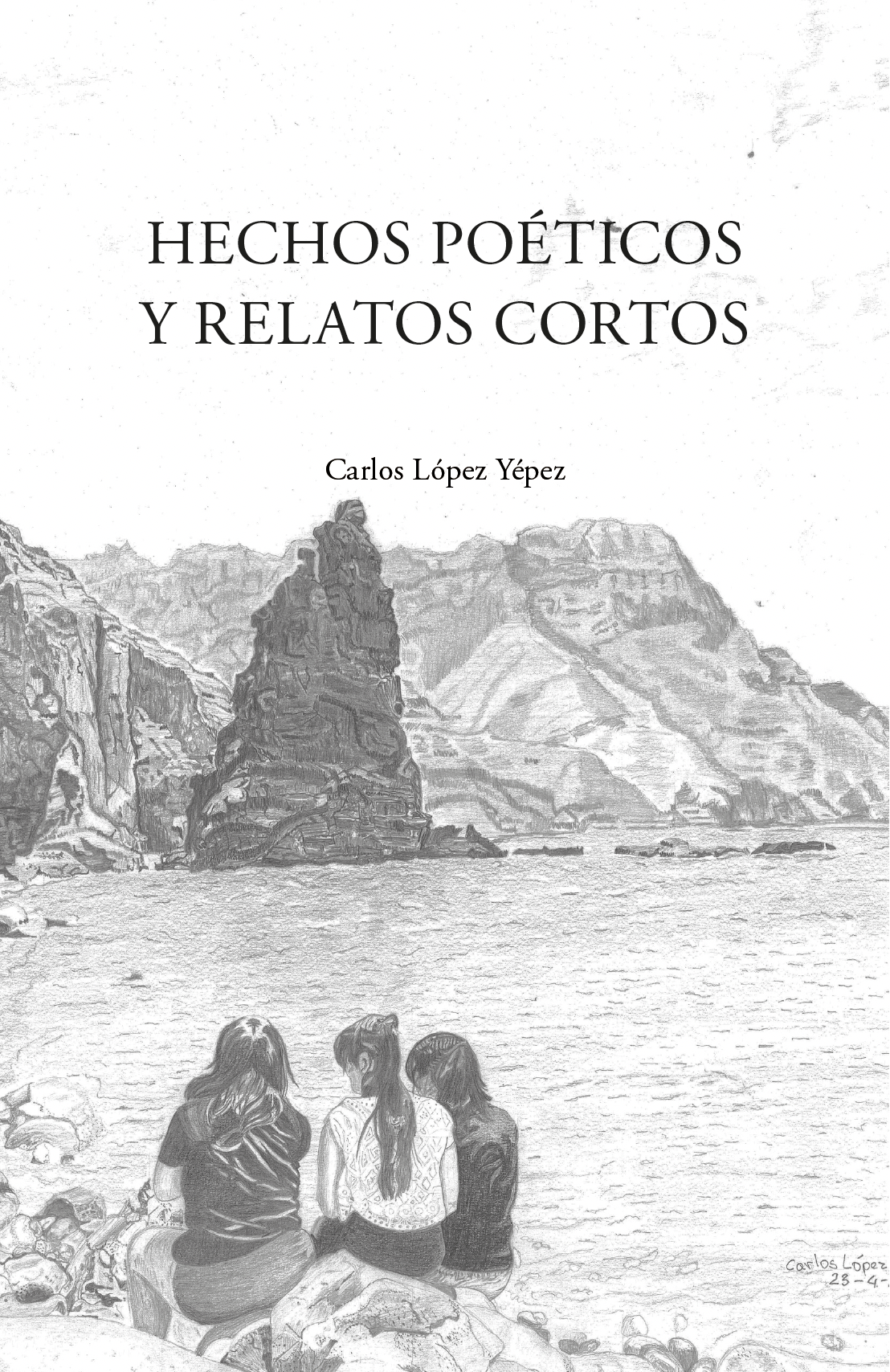—No te pares en la puerta. ¡Sigue!
—Dame unos minutos. Sólo quiero pasar un momento a la segunda clase de la izquierda.
—Vale, pero recuerda que apenas tenemos cuatro horas para poder pintar la caja de escalera.
Aun así, no entró muy decidida al viejo edificio. Cogió el largo pasillo y paró en la segunda puerta. No estaba exactamente igual que como la recordaba. Las viejas ventanas de madera habían sido cambiadas por ventanas de aluminio verde, más herméticas, y mucho más fáciles de abrir. Y el suelo, aquel suelo frío, estaba ahora cubierto con una tarima flotante de color claro. No debe hacer mucho tiempo que lo colocaron porque apenas tiene rasguños. Le cuesta pasar a la vacía clase, es como si escuchara cientos de voces, después de treinta años.
Vence la indecisión, más porque en poco tiempo su jefe la llamará para que deje de hacer argollas que porque esté convencida de que es buena idea. Sin mirar nada más, llega hasta la penúltima mesa de las que están pegadas a la pared del pasillo: su sitio en segundo de Bachillerato. Y sin más, se sienta. La silla no es la suya, y la mesa tampoco; éstas son mucho más nuevas. Sería un milagro que hubieran resistido a tantos estudiantes durante tanto tiempo. Sin embargo, pasa la mano por encima de la verde mesa y aparece un corazón escrito a lápiz «¡Te quiero!», dice, y sus ojos ahora hablan, deletrean gota a gota cada uno de los mensajes que escribió y recibió, con apenas quince años. Esos mensajes en los que se hacía pasar por un joven que enamoraba a la ocupante de su mesa en el turno de tarde. Que le decía piropos, que le contaba historias, que le confesaba una vida inventada. Mientras, su enamorada vespertina, se encariñaba con un amor a distancia, y le confesaba su filiación. En ese instante, descubría que era la hija de aquel profesor que la humilló en el colegio. Y entonces, aquella broma, o realidad, se convirtió en venganza. Se convirtió en una cacería en la que el premio era el corazón de una niña. Una niña que tenía que pagar las deudas de su padre.
Hasta que no pudo más, algo había cambiado en ella. Y la última nota no fue en la mesa, sino una carta de despedida, en la que le contaba que no podían conocerse. Que cuando la leyese, ella ya no estaría, se mudaban a Palencia y nunca se conocerían.
Era mentira, no se marchaba. Pero había descubierto, en aquellos mensajes, que sus sentimientos ya no eran para los del sexo opuesto, y le dolía. Porque su presa, su amada, solo pensaba en su novio de las mañanas, y no en ella.