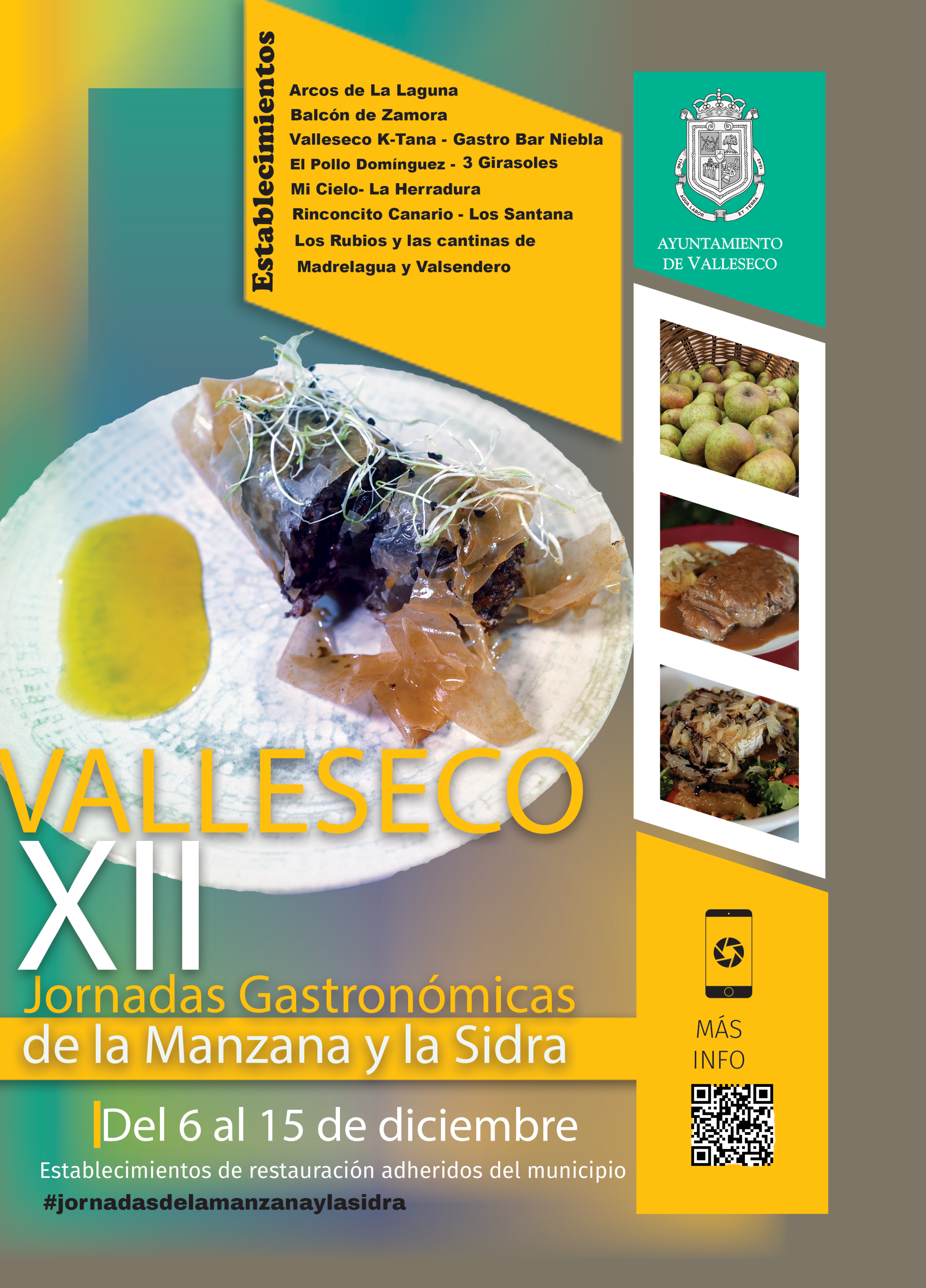Hoy, como aquél, es un día lluvioso. Quiero pensar que el cielo llora recordando la injusticia que cometió con todos nosotros. Hoy, como cada cuatro de enero, nos reunimos las familias, los que podemos, de los que quedamos. Nos sentamos en las escaleras del Alfredo Kraus a repetir historias de aquellos que ya no están. Parece mentira, pero siempre hay una historia nueva que escuchar.
Durante todos estos años, siempre viene, al menos, uno de cada familia para brindar por su recuerdo. Para mantener su llama, y que su marcha física no apague su luz en nuestro recuerdo. Vienen nietos e hijos de los fallecidos que ni siquiera los conocieron, a honrarlos, a escuchar sus historias.
Para todo aquel que quiera escucharme, yo siempre les cuento la misma historia: la noche anterior me enfadé con mi marido, no vivíamos mal, pero yo pensaba que él no miraba por nosotros. Y aquella noche, otro vecino del pueblo había tocado en la puerta pidiéndole dinero para poder comprar algo de comida para su familia. Y él le había dado dos bolsas de leche Millac que tenía en la cocina, una calabaza boba, y unos kilos de papas chinegua, de las que había cogido en los manchones el fin de semana.
Siempre estaba repartiendo, la gente abusaba. Él era bueno. Yo sólo quería que entendiera que no sabíamos cómo iban a ir las cosas, ni si seguiría teniendo trabajo con tanto cambio político. Y él solo me respondía que seguro que saldríamos adelante. Pero me enfadé tanto con su nueva donación, que no le preparé la cena. Él no dijo nada, se calentó una escudilla de café aguado y se lo tomó con pan del quíquere. Eso me enfureció más, así que tampoco me levante temprano al día siguiente para prepararle el termo con la comida para el almuerzo. Él se acercó a la cama y me dio un beso en la mejilla, mientras me hacía la dormida.
¡Nunca más lo volví a ver con vida! Durante años, escondí esta historia, me avergonzaba. Yo amaba a mi marido, él era todo corazón, él siempre estaba dispuesto a ayudar, por eso pereció intentando ayudar a sus compañeros de la conservera aquella mañana. Años de depresión se aliviaron cuando el párroco me recomendó reconocer la culpa que me amargaba, y que la usara para enseñar a los demás que no nos acostemos sin resolver las disputas.
Por eso vengo aquí, a poner una rosa blanca para él, y contar mi historia, para que nadie cometa mi mismo error. Yo he vivido una vida sin despedida, y para mí, en mi casa, en enero, no hay Día de Reyes, porque un par de días antes, siempre, es día de Ángeles.