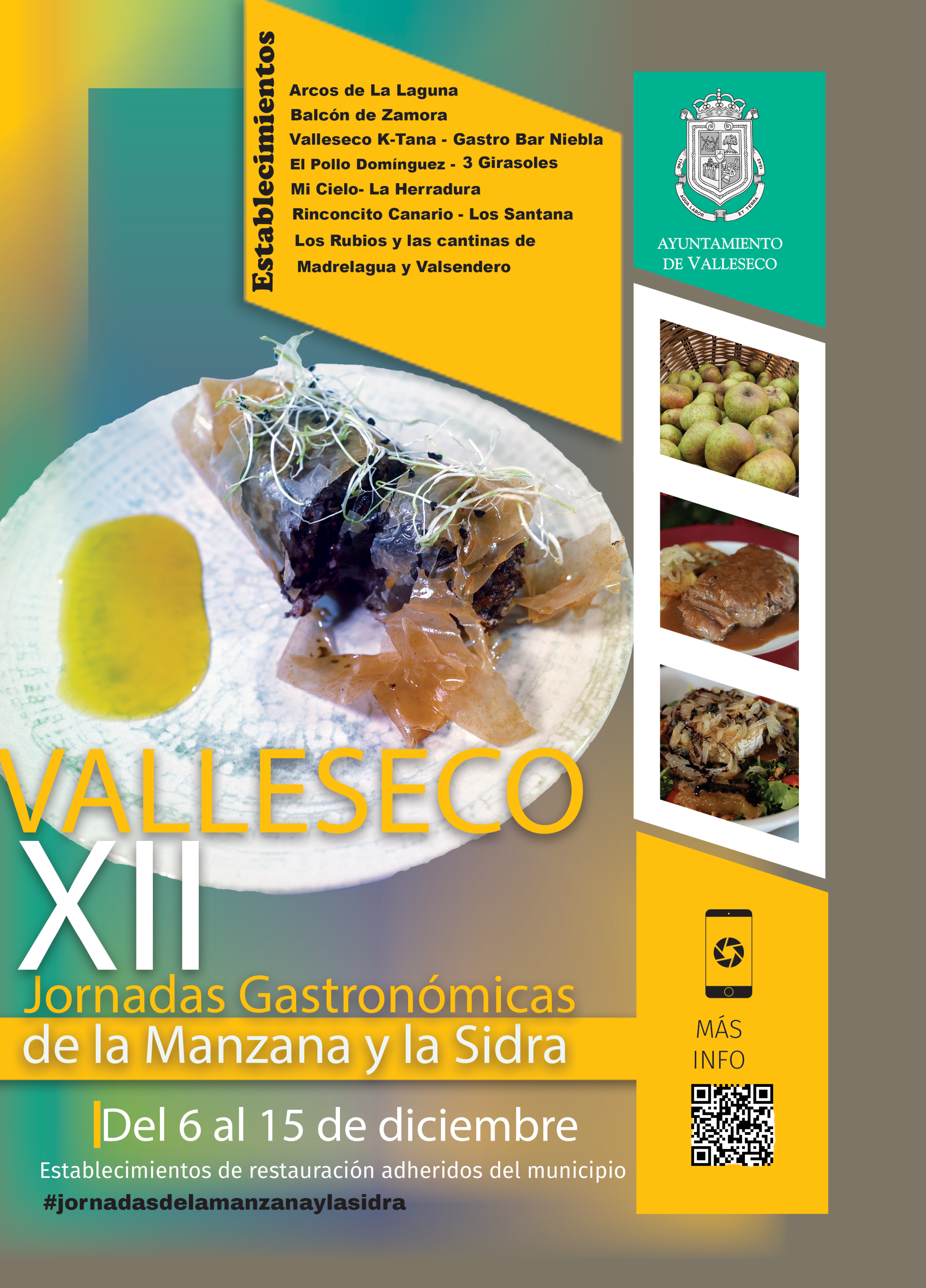No sé cuánto tiempo llevaré aquí. He caminado sin parar, día tras día, noche tras noche, y no salgo de este bosque. Pero los árboles no tienen nada que ver con mi Irlanda natal. Son altos, incluso más altos que los fresnos que rodeaban mi casa, pero sus hojas no tienen nada que ver con ellos. Ya ni digamos con los arces de los parques de las ciudades. Esto son unas agujas que, bien orientadas, te pueden causar un problema en un ojo.
Llevo mucho tiempo hablando solo para escuchar a alguien que no sea el viento que trae y se lleva las nubes cada día. Y ya repito tonterías, sé que esto son pinos, preciosos pinos canarios, pero me aburro de frío. No sé por qué no puedo salir de aquí, no sé por qué estoy aquí.
Ya comienza el viento con su danza diaria, agarrado a la bruma. Estoy acostumbrado, ya no me sorprende. Sin embargo, de repente, aparece un joven patizambo y regordete en medio de ella.
Le llamo. Le grito. Salto, brinco, corro a su encuentro y me paro justo frente a él. Su cara de asombro debe ser más o menos igual que la mía. Empiezo a hacerle preguntas, me doy cuenta de que hablo atropelladamente y más rápido de lo normal. Encima, le estoy hablando en inglés, intentaré hacerlo en español, ¡quizás así me entienda!
Me hace un gesto con la mano para que pare. Con esa misma mano, temblorosa, saca de su bolsillo un extraño aparato plano. Lo acerca y un flash me deslumbra. ¿Era una cámara?
Le da la vuelta, y es como un minitelevisor. En él, una imagen. Parece que soy yo, con la cara desencajada, el pelo enredado y cubierto de pinocha. Y sangre, mucha sangre en el cuello y la camisa. ¡No lo entiendo!
Espero que pueda entenderme —me dice— hubo un accidente de avión en 1980, tú viajabas en él, Capitán. ¡Todos murieron! Lleva vagando por este pinar más de cuarenta años, es hora de que descanse en paz.