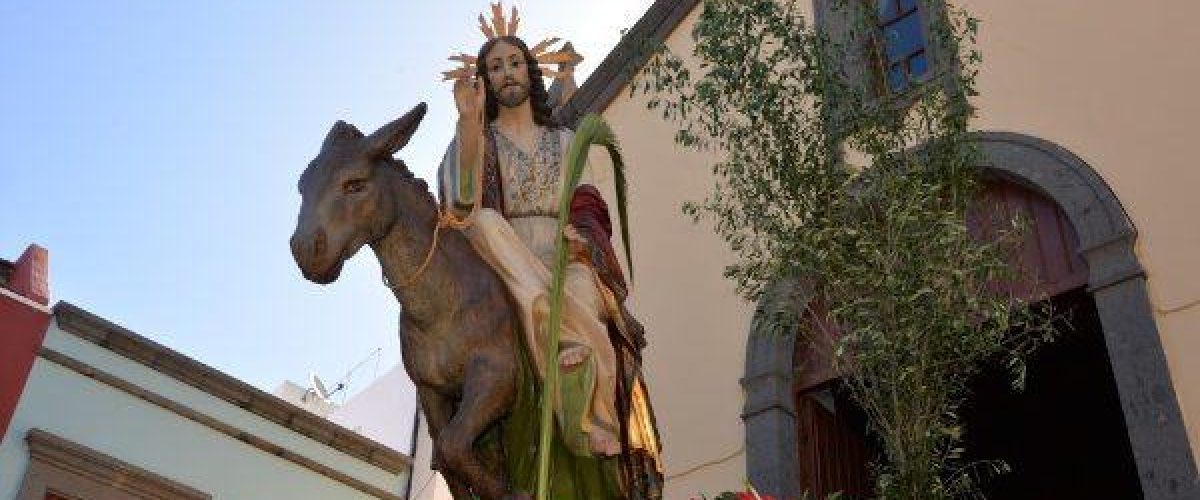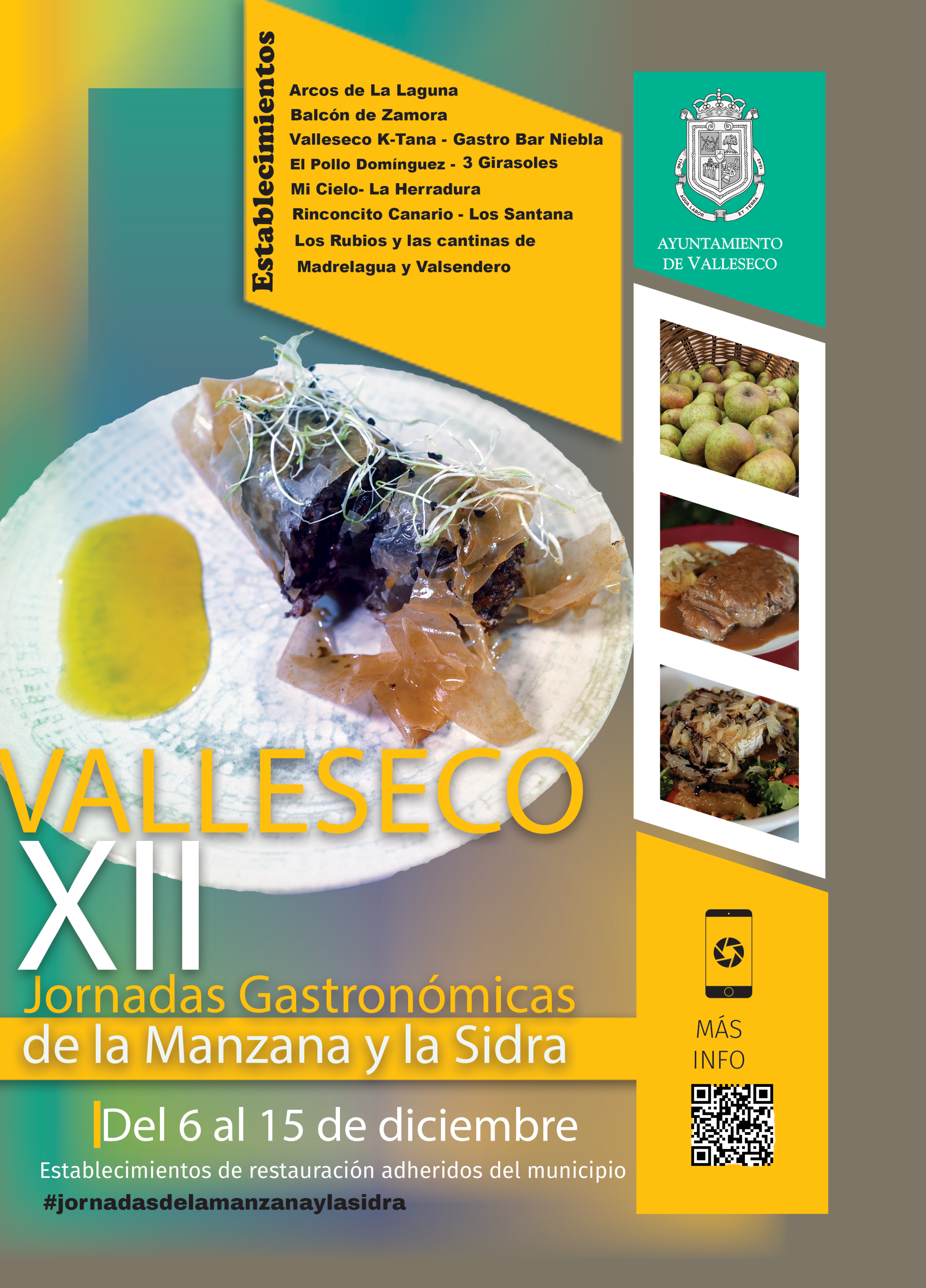No era la primera vez que me acompañaba. Inaugurábamos la Semana Santa viendo la Procesión de la Burrita bajando hacia nosotros, por la empedrada calle, a la sombra de los laureles de indias.
No parecía la misma de minutos antes, no parecía la misma mujer resignada que acudía a acompañarme en mi Fe, no parecía la misma agnóstica que lo tomaba como un compromiso anual o una visita turística.
Reconozco que la religión ha sido siempre un apoyo para mí, una tabla de salvación, y que me encantan las procesiones de Semana Santa. Pero esta nueva actitud suya no me permitía disfrutarla.
Desde que nos conocimos, acabando la carrera, y comenzamos nuestra relación, siempre me dejó claro que ella no creía en ningún ser superior y, que los religiosos como yo éramos unos bichos raros. Era en lo único, al menos de momento, que manteníamos una posición diametralmente opuesta. De hecho, aún no habíamos tomado una decisión sobre cómo criaríamos a los gemelos que ahora agrandan su barriga, y asisten a su primera procesión con nosotros:
—¿Qué te pasa? —le pregunté al final.
—¡Ya sé qué es la Fe! Él es el ejemplo. —me dijo, señalando a un pequeño de apenas cuatro o cinco años que, junto a su madre, mira embobado a la imagen religiosa.
—¿Él? ¿Por qué?
—Oí como su madre, la que ahora no puede contener las lágrimas, le preguntaba que qué hacía, y él, serio, la miró y le contestó, con una entereza impropia de su edad: «Anoche le dijiste a la abuela que estuviera tranquila, que seguro que Dios nos ayudaría, y que el Yayo se recuperaría. Yo no quiero que él se muera, así que le estoy pidiendo al Señor que cure al Yayo, para que pueda seguir jugando conmigo, que le necesito. Él lo ayudará, ¿verdad, mamá?»