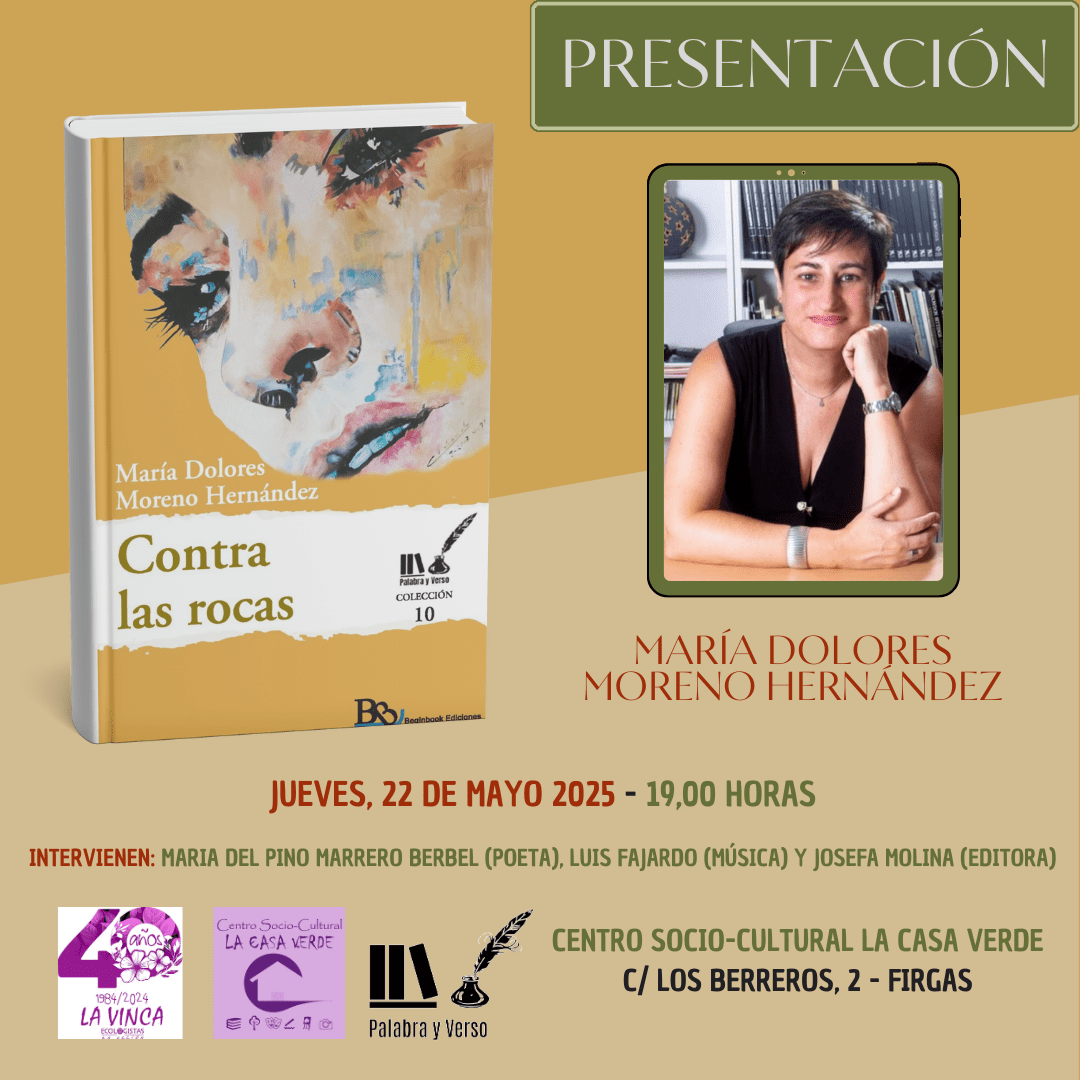Sus padres veían con asombro cómo otros padres sufrían la adolescencia de sus hijos. En cambio, ellos no debían quejarse del suyo. Siempre pareció un niño grande, en lugar de recriminarle para que dejase de jugar y estudiara. Tenían que animarle a que saliera a jugar con sus amigos. Sin embargo, desde que fue de visita al Juan Sebastián El Cano, lo tenía claro. Él quería estudiar en la academia militar.
Pero un mal día, un mal examen en el que sacó un notable alto, que no se redondeaba, lo condenaron. En su media, le faltó una décima para acceder a la carrera militar, no llegaba a la nota de corte, y, sin un plan B al que acudir, se hundió en la desesperación.
Él, nieto e hijo de militares llenos de medallas en el pecho, no lo había logrado. Su madre, en el fondo, aliviada por no tener noches en vela por otro militar en la familia, le decía que lo intentase el siguiente año, que estudiase otra carrera, o se tomase un año sabático.
Su padre, coronel de la Legión, le miraba sin decirle nada. Él pensaba que su mirada era de decepción. Sin embargo, su padre, en realidad, lo miraba con amor. Pero tantos años de rígida disciplina habían dejado inexpresiva sus facciones. Y la comunicación verbal tampoco era lo suyo.
Lloraba por dentro para que no le viesen por fuera. Creía que les había decepcionado, pero lo peor es que se había decepcionado a sí mismo. Después de dos años de duro trabajo en bachillerato. Para que no le preguntaran más, les pidió que le dejaran pensar unos días qué hacer.
Esos días pasaban, pero él no estaba dispuesto a renunciar a su sueño. Sus horas transcurrían entre la flagelación, lamentarse, sacarse el carné, y ver si alguien renunciaba a su puesto y corría la lista hasta su nota. Esto, en contra de lo que ocurría otros años, estaba sucediendo. Su optimismo crecía a medida que avanzaba en la lista, hasta ser el primer reserva.
El último día acudió a la Comandancia, estrenando su permiso de conducir, con el viejo coche de su madre. Y ahí lo vio. Su compañero de clase, Jaime Sandemetrio, ése que, en lugar de estudiar, se pasaba las tardes en la cancha. Ése que no hacía los deberes, ni, mucho menos, los trabajos. Ése al que parecía que le pasaban las preguntas antes del examen. Ése que le miraba por encima del hombro desde que comenzaron juntos en la guardería. Ése que se reía del orgulloso nieto e hijo de militares, cuando decía que él sería militar. Tenía mejor nota, y se había postulado para acceder a los estudios militares.
Mientras cruzaba por el paso de peatones, lo miró con la soberbia de siempre. Y fue entonces cuando un acelerón al viejo coche le hizo subir el puesto que le faltaba para cumplir su sueño.