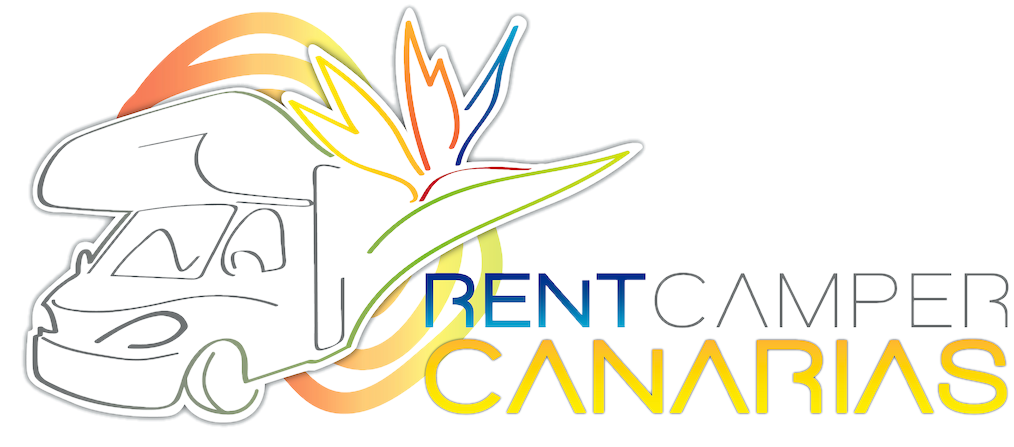Yo crecí en la periferia, en un barrio que nació de la nada como apéndice espontáneo de la carretera. Lo original no era la arquitectura, anodina, sino el trazado de su única calle que dibujaba un número ocho estrechos y alargado. En esa calle tuve la impresión de que no pasaba nada; y, sin embargo, sucedía todo. Porque allí transcurrió mi niñez, esa época en la que uno estaba en el tiempo sin pensar en él. Me asomo al estanque dorado de la memoria y me veo de nuevo regresando a casa de noche, tras jugar y jugar durante horas, sucio, sudado, feliz, bajo la belleza parpadeante de las constelaciones. Porque mi niñez no conoció la luz de las farolas. Ni el asfalto. Tan solo una calle irrepetible de tierra y picón y algunos solares sin vallar donde levantábamos ufanos nuestras casas de cartón. Donde jugábamos al fútbol o mirábamos arder, callados y ensoñados, las hogueras mitológicas de junio. Recuerdo ahora, mientras escribo estas líneas, que al final de la calle, junto a un chamizo lleno de animales, se acumulaban coches abandonados. En sus cristales, sucios, llenos de polvo, dibujamos con el dedo índice nuestras primeras obscenidades. Pero la mayor parte del tiempo permanecíamos en el interior del viejo Austin varado. Cada uno de nosotros ocupaba un asiento, en silencio, sumidos en la sensación exquisita de no querer estar en otro sitio, flotando en el éxtasis del tiempo inmóvil. Con las ventanas bajas y los codos asomados, fantaseábamos con atravesar, felices e insolentes, todo nuestro mundo imaginable. La gloriosa potencia de la plenitud.
Pero la vida pasa, inevitable, y nos arroja una felicidad violenta muchas veces inesperada. Ahora recuerdo, también, aquella tarde lejana de febrero, cuando, mientras jugábamos en la calle, una madre se desgañitaba advirtiéndonos que regresáramos rápido a nuestras casas porque se había declarado un golpe de estado. O el día que los vecinos, reunidos todos en un garaje, decidieron a mano alzada que en los alcorques se plantarían palmeras canarias y no flamboyanes. Todo cambiaba entonces muy deprisa. Unos meses antes, se instalaron farolas, se encendieron las luces y se apagaron las estrellas. Las apisonadoras escondieron la tierra y el picón bajo el asfalto y las motosierras, con furor desatado, desbrozaron los árboles anónimos y las flores desperdigadas que crecían antes nuestros ojos como un vergel inusitado. Las plazas, recién construidas, geométricas y aisladas, esperaban los árboles para culminar el nuevo paisaje.
Sin embargo, una mañana, el barrio despertó sorprendido al comprobar que los árboles plantados no eran las palmeras sino los flamboyanes rechazados. A la sorpresa se le sumó la indignación cuando supieron que el hecho no se debía a ningún error. Quien comunicó al ayuntamiento la elección del vecindario, antepuso sus gustos personales a las deliberaciones colectivas. A las decisiones vecinales. En aquel barrio de la periferia, en los albores de mi juventud, la vida pasaba y me iba mostrando sus cartas. Allí sospeché por vez primera que la democracia era un concepto muy voluble. Muy personal. Casi un arcano. Y que en algunos hogares la política aún se entendía como un nosotros contra ellos, un mandar y obedecer, ser un vencedor o un derrotado. Hace años que marché de allí. No obstante, aún crecen, vigorosos y frondosos los flamboyanes. Su floración, hermosísima y breve, como tantos momentos de felicidad que allí viví y que aún consigo recordar, apenas dura unas semanas, el tiempo suficiente para recordarnos que el primer deber de un buen demócrata es, siempre, y ante todo, saber perder. Aunque tengas la belleza de tu lado.