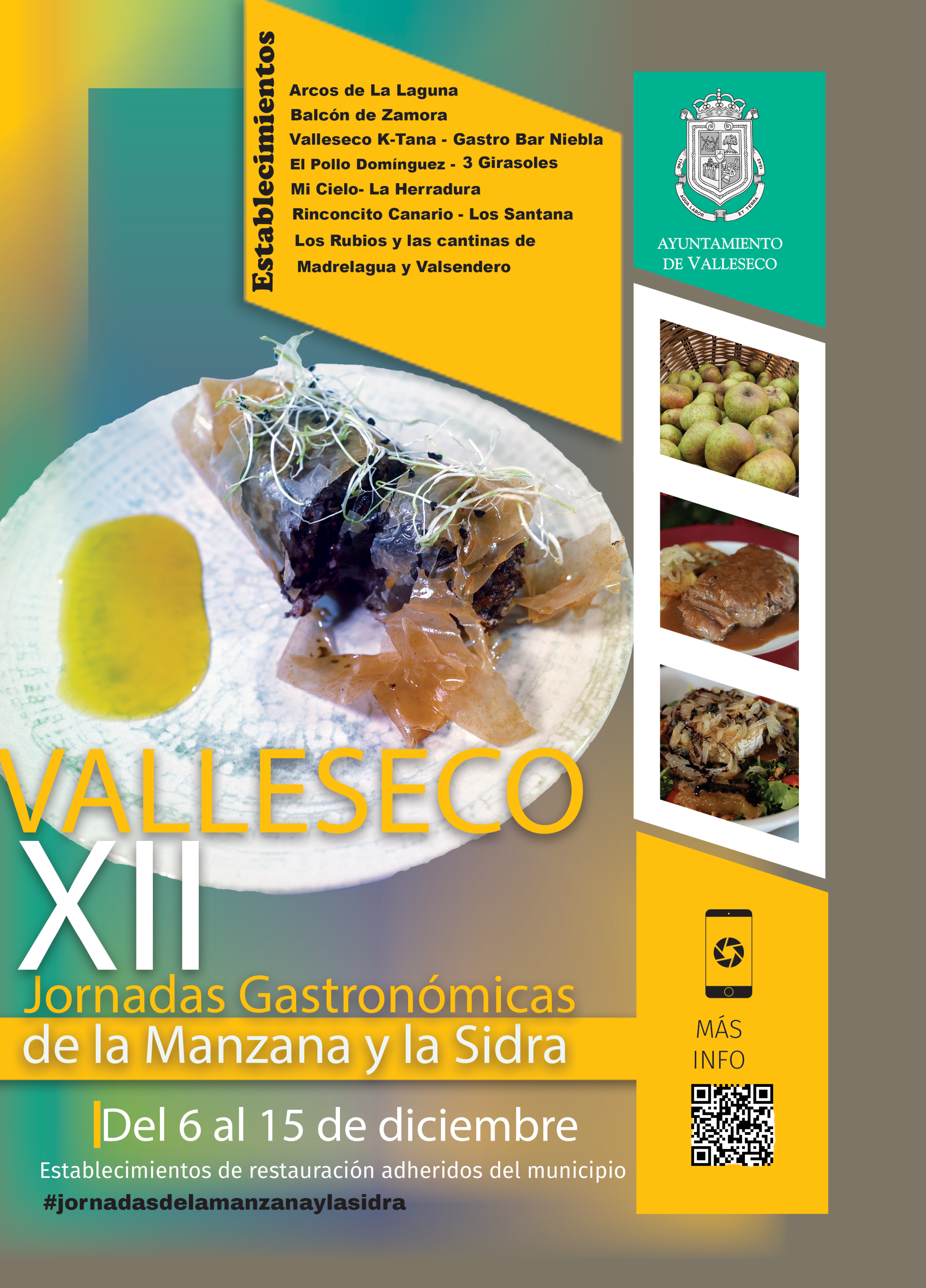Caminaba a prisa por la callejuela. Él apenas podía seguirla a la velocidad que iba. Le había despertado de la siesta llamando al portero de su nuevo piso. Sin más explicaciones, le pidió, o le exigió, que la acompañase. Siempre había sido una chica impulsiva, él era su amigo, no tenía nada mejor que hacer, así que cogió las llaves y bajó de su inalcanzable loft en un cuarto sin ascensor, tan rápido como pudo.
Nada más abrir el portal, ella se alejó sin más explicaciones, sabedora de que la seguiría, pero ya llevaban así cinco minutos, y su vida sedentaria jadeaba por su boca a cada paso, hasta que le gritó:
—¡Para!
—Ya vamos a llegar, camina, gandul.
—No puedo, o paras, o me doy la vuelta.
Paró, y esperó a que la alcanzase. En cuanto estuvo a su lado, ella quiso reanudar el camino, pero él la agarró:
—¿Qué mosca te ha picado?
—Camina. Ya llegamos, está a la vuelta de la esquina.
Era cierto, apenas recorrieron cincuenta metros más, y accedieron a un vetusto puente peatonal, sin mucha gente, que cruzaba el pequeño río, casi seco. No tenía nada de especial: los edificios no eran monumentos, la gente era corriente. Pero, en cuanto lo pisó, le invadió una sensación de tristeza que no había tenido desde que falleció su madre. A duras penas, llegó hasta la mitad. Ella se había detenido y sacado un candado. Ya lo tenía trancado cuando llegó a su lado. Él, ahora, no sabía por qué jadeaba. Ya no venía corriendo, pero no había mejorado. Esmeralda le entregó la llave, y le dijo con la mayor sonrisa que era capaz de mostrarle:
—Este es el puente de los suicidas; trancan un candado y se lanzan, así impiden que su espíritu los acompañe al morir. Decide tú cuando liberarlo—. Y se lanzó.