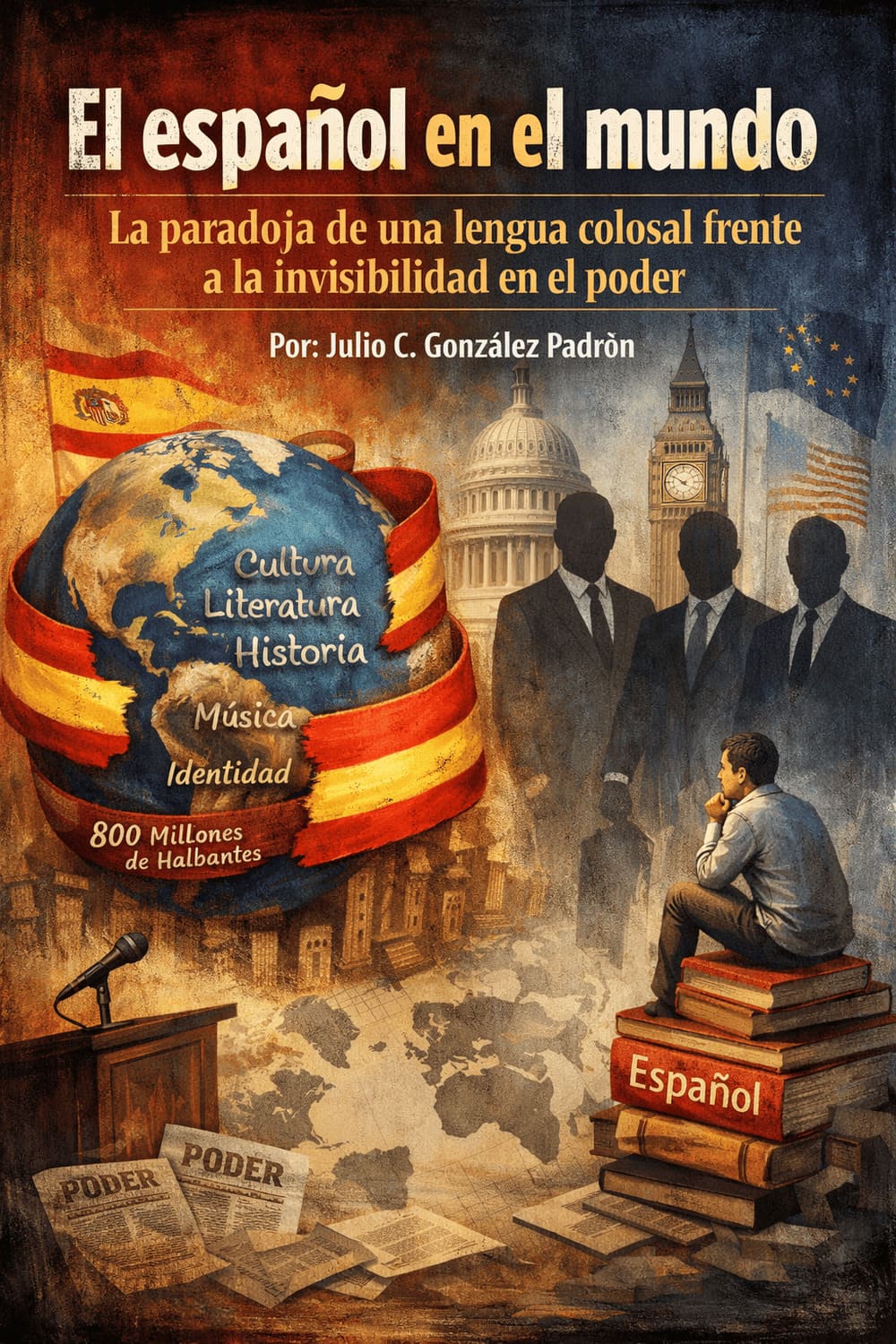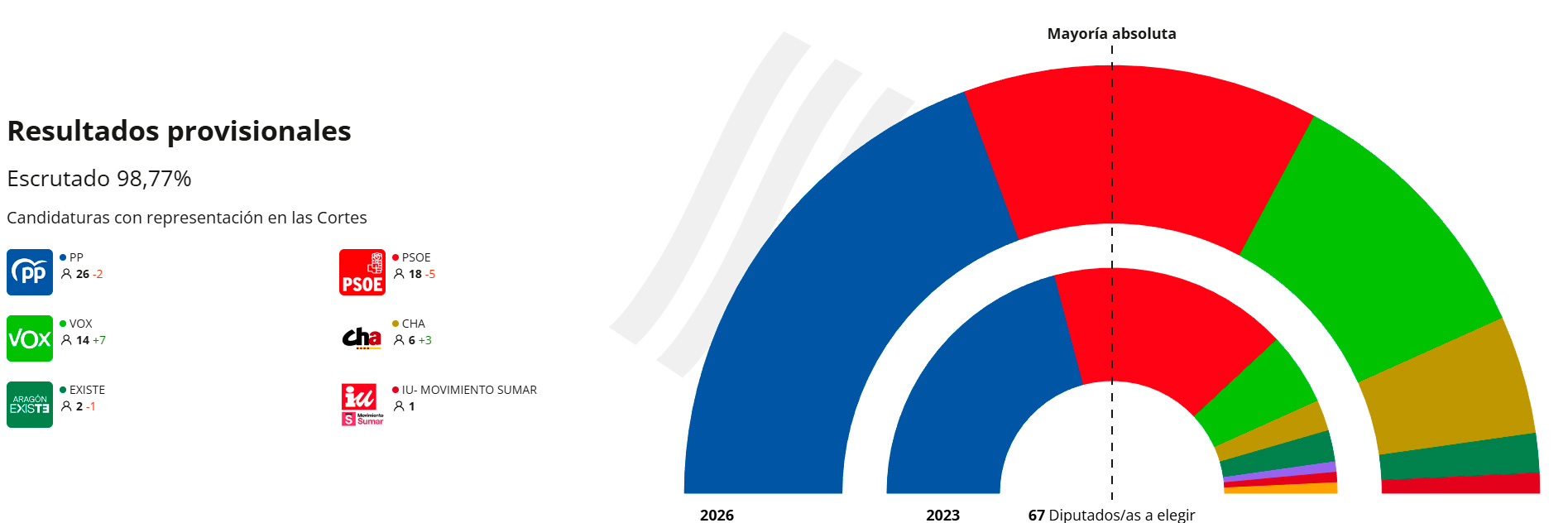Vaya por delante que soy un férreo luchador contra todo tipo de dictaduras, ya sean de derechas o de izquierdas; más aún cuando afectan a pueblos hermanos como el cubano, que tanto significó para los canarios durante el siglo XIX y gran parte del XX.
Pero, dicho esto, y manteniendo mis reservas democráticas, reconozco el impacto de las posturas adoptadas desde EE. UU. bajo el mandato de Donald Trump —ese «rubio pistolero del salvaje oeste»—. Aplaudo la lucha contra las dictaduras, aunque resulte evidente que a él solo le motivan aquellas que no le son afines. Sin sonrojarse, nos deja ver que para su óptica existen dos tipos de tiranías: «las buenas y las malas».
Por desgracia, en Cuba la geopolítica no se discute en conferencias: se sufre en la cocina vacía, en el apagón que interrumpe la noche y en la farmacia donde el medicamento no llega desde hace meses. Lejos de los despachos donde se diseñan estrategias, vive el verdadero protagonista del conflicto: una población convertida en rehén de decisiones ajenas. Un pueblo que, en gran medida, lleva sangre española y, más concretamente, canaria.
El peso de dos realidades
El gobierno cubano mantiene un sistema que restringe libertades, persigue la disidencia y cierra el paso a la alternancia. Esa es una realidad documentada. Pero existe otra igual de tangible: la política de sanciones de EE. UU. —ideada por Kennedy y resucitada por Trump—, presentada durante décadas como la única palanca para la democratización, ha terminado incrustándose en la vida diaria de millones de personas que no ocupan cargos ni escriben consignas.
Hablamos de personas de a pie, como usted y yo. Campesinos que solo pretenden ganarse el pan y estudiantes que desean prosperar; gente que el cuento del «paraíso comunista» ya no se lo traga ni con un vaso de agua de Firgas sin gas. La teoría prometía asfixiar al poder, pero la práctica solo ha golpeado a la sociedad civil.
La pregunta incómoda
Sesenta años después, toca preguntar en voz alta lo que muchos susurran: ¿Cuánto sufrimiento civil es aceptable en nombre de un objetivo político que no llega? ¿En qué momento la presión se transforma en castigo colectivo?
Washington argumenta que no puede ceder ante un régimen autoritario; La Habana responde que todas las penurias provienen del cerco exterior. Entre estas posiciones férreas queda atrapada una verdad más compleja: las sanciones existen, pero también existen la mala gestión, la corrupción y el miedo crónico a abrir el sistema.
Este choque beneficia a los de arriba porque ordena el relato: para uno la culpa es siempre externa, para el otro la dureza es una cuestión de principios. Mientras tanto, nadie pone en el centro la vida de quien sobrevive con salarios mínimos, hace colas interminables o se despide de sus hijos que emigran. El cubano se acuesta y se levanta «jodido de verdad» y, posiblemente, sin cenar caliente.
El momento del «¡Basta!»
La estrategia no ha producido el cambio prometido y el mecanismo persiste no por desconocimiento, sino por cálculo. Ha llegado el momento de medir el éxito no por la firmeza del discurso, sino por el bienestar real de las personas. Cuando la épica sustituye a la comida y la libertad no se traduce en derechos palpables, el sistema ha fracasado.
Es entonces cuando toca poner sobre la mesa la valentía de nuestra herencia isleña y decir: «¡Basta! ¡Hasta aquí hemos llegado!»
Para terminar, me dirijo a mis valientes hermanos cubanos con una expresión de nuestra tierra: ¿Dónde fue, cristiano, que se le apagó el farol? ¡Espabílate ya, cubanito hermano! No te rindas ni te dejes doblegar, que no es mucho lo que te pido. No olvides que con la cuchara que coges, comes… y no sigo, porque si me pongo a hablar… ¡Ave María Purísima! No hay vela que aguante este entierro, compadre.
¡Qué cosas!