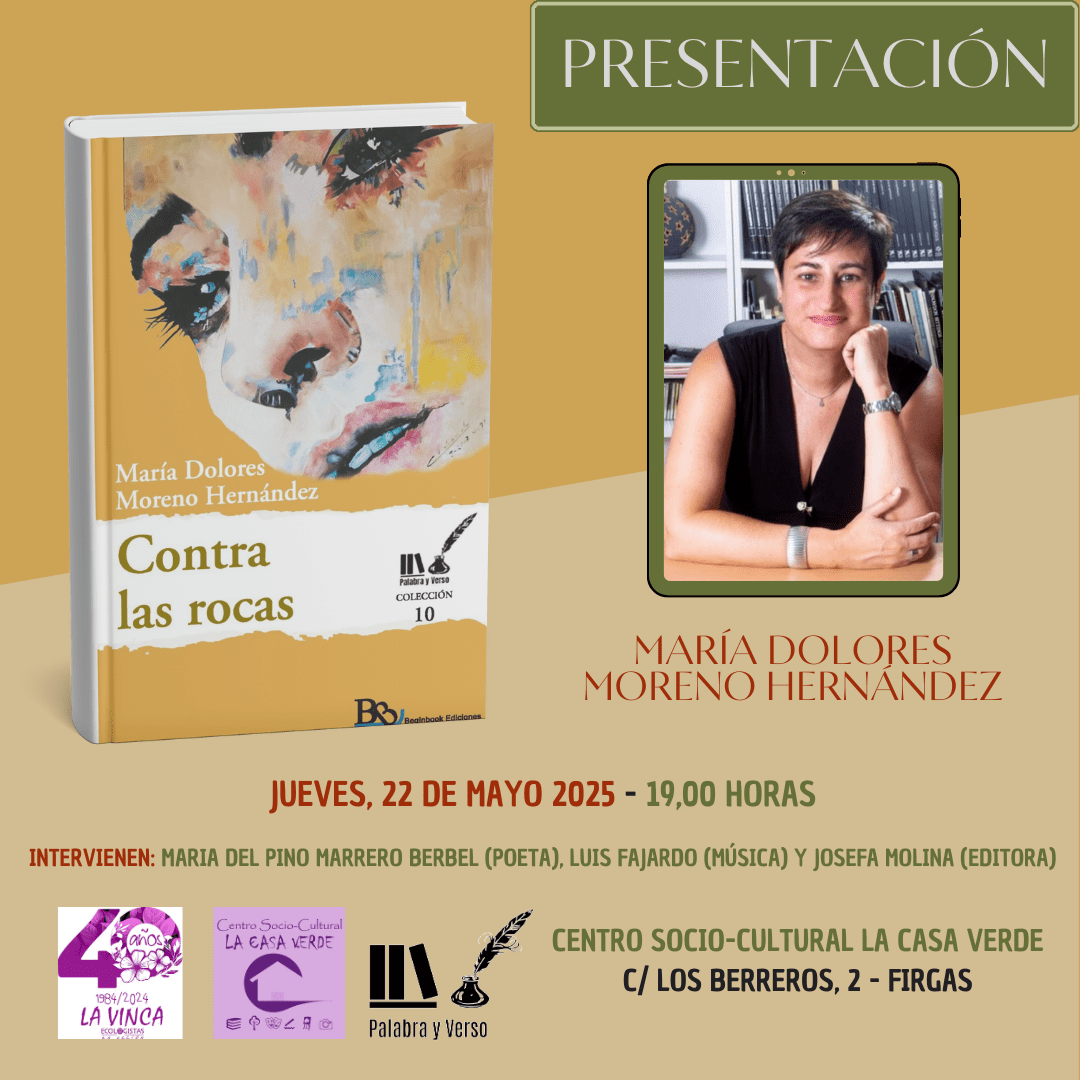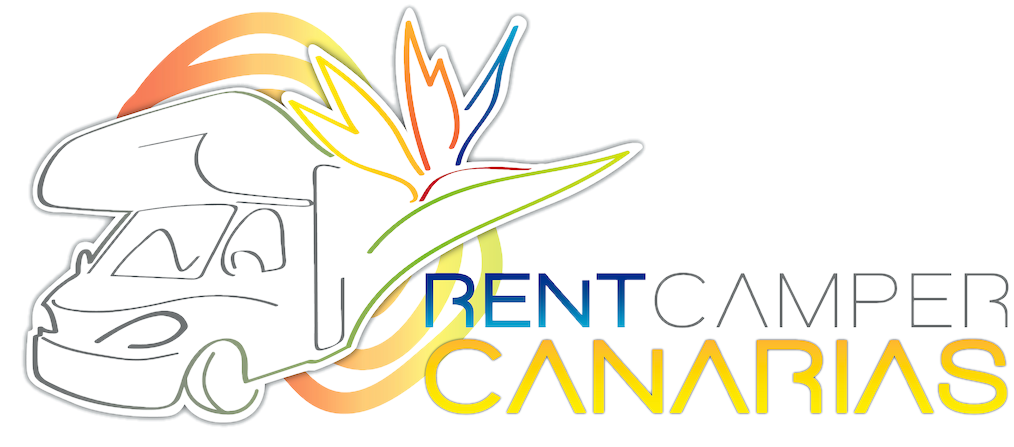Hay días, todos los tenemos, en que nos despertamos más melancólicos que lo que nuestra vida justifica. Hoy, para él, es uno de esos días. Se levantó temprano, como si no fuera domingo, y aprovechó que su mujer y su hijo dormían, para subir a la azotea. Allí, sentado bajo la pérgola, vio amanecer, perdió su mirada en los celajes, y recordó.
Recordó aquellos años en los que no tenía tanto, pero si tenía muchos proyectos e ilusiones. Aquellos años en los que no le costaba tanto levantarse para ir a trabajar, como le cuesta ahora. Aquellos años, en los que antes de llegar a su casa del trabajo, primero entraba a la de sus padres a saludarles, a verlos, y a saber cómo se encontraban.
Los domingos, no eran como el de hoy. Iba a la tienda, compraba los dos periódicos y los leía. Ahora, al pensarlo, le llegó el olor de la ropa vieja que hacía su madre todos los domingos, con más papas que carne, como a él le gustaba. Para que bajaran a las doce a comer los cuatro juntos. Aunque, en realidad su madre casi nunca se sentaba a comer hasta que todos hubieran terminado, o comía en pie, afanada, porque no le faltara nada a nadie.
Echa de menos las conversaciones con ellos, contándoles sus proyectos, sus ideas, las anécdotas de la semana, y como su padre siempre le sacaba punta a todo, para terminar riéndose de él. O, como su madre estaba encantada de que su negocio fuese bien, y a su padre le diera miedo que el camino se truncase, y las deudas no le dejaran remontar, como le había pasado a él.
¡Qué bueno sería, poder cerrar los ojos e ir de visita! Y de nuevo poder hablar con ellos. Escuchar sus consejos, y sus miedos. Ayudarles con sus problemas, y saber cómo resolvieron ellos, aquellos, con los que él se enfrenta hoy. ¡Qué bueno sería, que vieran a su nieto crecer! Y que le aconsejaran, aunque él no lo pidiera, para que pudiera conocer la sabiduría que les impregnó la miseria.
¡Qué bueno sería, escuchar sus historias de nuevo! Y aprovechar para escribirlas.