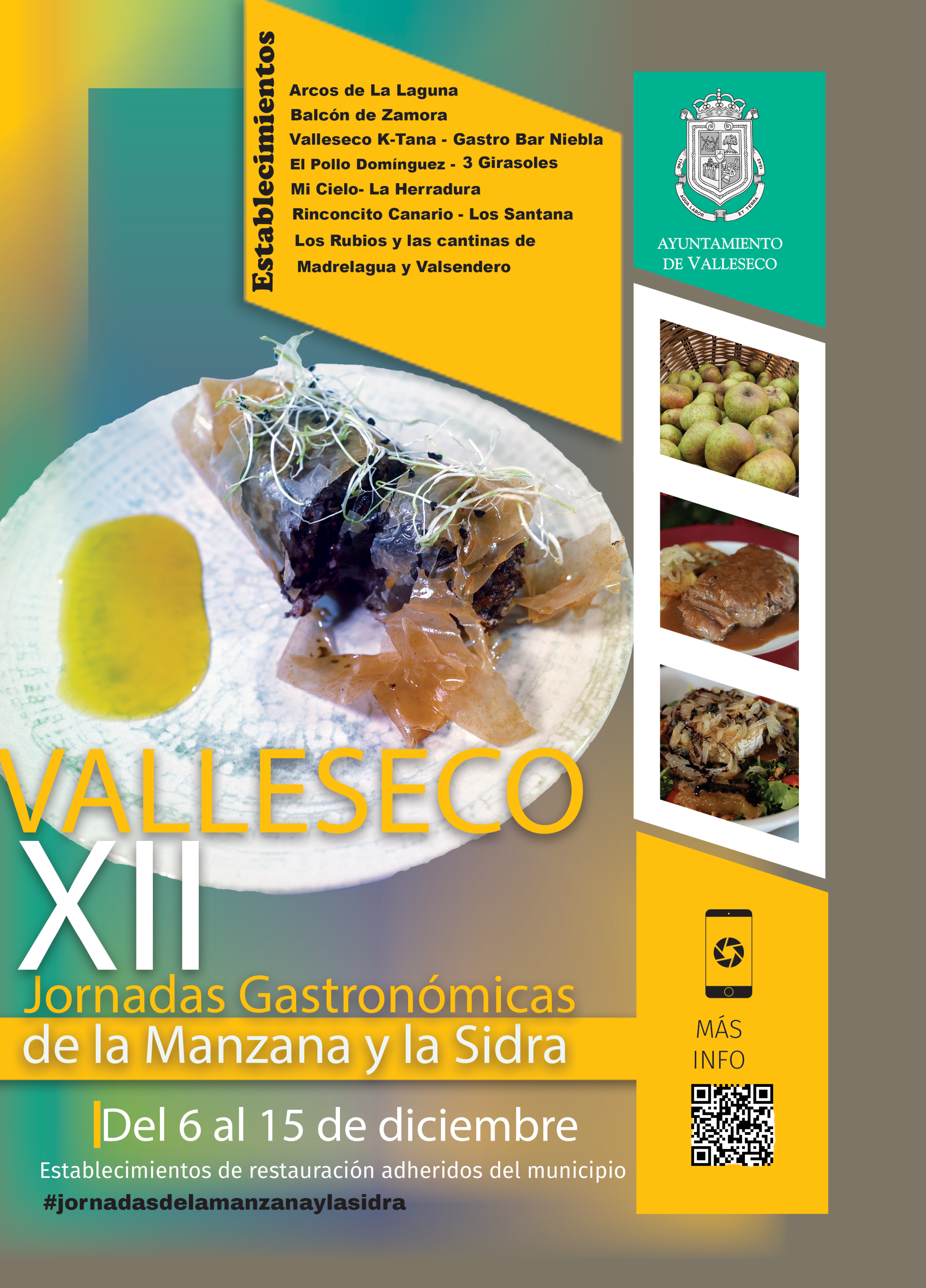Él siempre llegaba antes, aunque con el bocadillo aún sin digerir. No tenía tiempo de ir a casa ni dinero para comer en un bar. Todo debía ahorrarlo para pagarse los estudios. Con las becas, no le daba. Era un despistado: la gente, después de dos años en la carrera, ya le conocían, al menos en su facultad, pero él no hacía vida social.
Ella lo había visto alguna vez. De hecho, habían compartido alguna clase sin que él se diera cuenta. Así que ese día, cuando lo vio salir de la clase, después de dejar dentro sus apuntes para esperar a que llegasen los demás, dio el paso: le saludó y comenzaron a hablarse.
Era una chica normal, con gafas normales, chándal normal, abrigo a un lado, mochila desgastada, y con zapatillas negras. Pero con una voz especial. Los siguientes días tenía una ilusión, comía aún más rápido para llegar antes y ver si coincidían y, así, seguir hablando antes de que comenzaran las clases, porque una vez que daban las tres, «noblesse oblige».
Pasaron las semanas de buscarse, de hablarse, y de nuevo fue ella la que dio el paso. Aprovechando que aún no habían comenzado los exámenes, le invitó a salir junto con otros amigos. Aún se acuerda de la fecha: era un sábado, un veintinueve de noviembre. Quizás es que el tiempo había pasado, que ya la miraba con otros ojos, pero el sábado no fue ella la que vino a su encuentro. No quedaba nada de aquella chica con gafas normales, chándal normal y mochila desgastada. Era la chica que a él le gustaba.
Se quedaron hasta tarde, bailaron, rieron, se contaron confidencias. Y así, ella le enseñó que él ya se había curado, que ya estaba listo para volver a amar. No fue la única salida que compartieron, aunque no fueron muchas, compartieron, eso sí, muchos minutos sentados en el viejo banco delante de la cafetería de la facultad. Le gustaba de verdad. Pero, con el fin del curso, él siguió sin dar el paso; quizás, como antes, esperaba que lo diera ella. Y ambos decidieron, sin decirse nada, que solo serían amigos.
Pasaron los años, ni muchos ni pocos. Ambos, ya fuera de la Universidad. Ella dio el paso y le llamó para quedar. Por última vez. Se sentaron mirándose a los ojos, mientras se tomaban un zumo, y ella le dijo que se casaba. Él se alegró de verdad, la felicitó, y afloró el valor que no tuvo nunca para preguntarle:
—¿Por qué nunca pasamos la frontera para dejar de ser sólo amigos?
Ella sacó la tarjeta, pagó la cuenta, se levantó, y mientras se iba, le dijo: —¡Siempre me gustaron más gamberros!