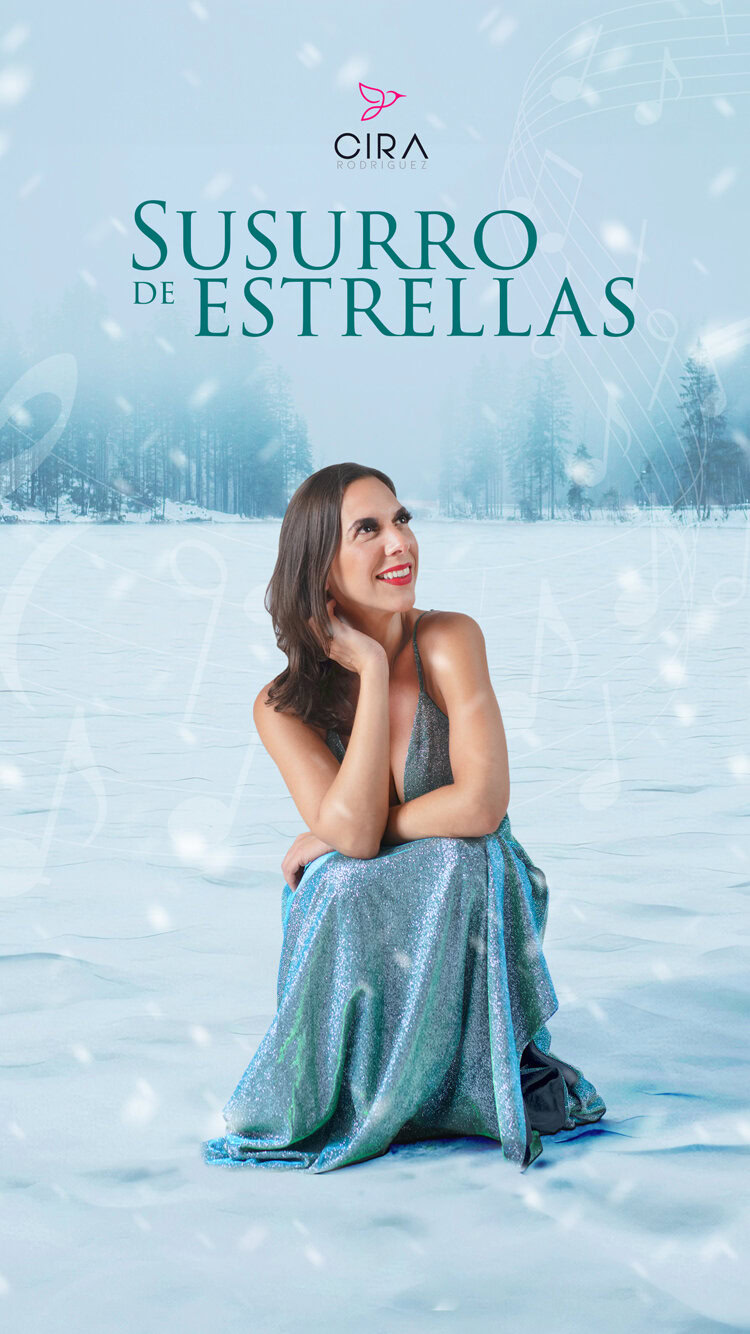Aún no había terminado de bajarle el almuerzo al estómago, cuando ya estaba aparcando delante de la puerta de la casa. Se bajó, y sin molestarse en poner la alarma (allí no hacía falta), entró.
Nada más abrir, lo vio. Él estaba apoyado en el quicio de la puerta del patio, mirando hacia su hijo con sus ojos claros, pero tristes. Sus manos en los bolsillos, y el sombrero de paja cubriendo su ya deslucida melena blanca.
No necesitaba decir nada, estaba sólo. Su mujer, su compañera de vida, seguía en el hospital, y él no podía estar con ella. Eso lo destrozaba por dentro y por fuera. «¡Yo me casé para estar con tu madre, no para dejarla sola!», le dijo sin disimular su enfado.
Las lágrimas vinieron de visita a los ojos del hijo, tras recibir la dura, pero real bienvenida. Sin tiempo de responderle, le reclamaba el móvil. Le hizo señas para que esperase un momento, mientras atendía a ese impertinente. ¡Nunca pensó que hubiera preferido que fuese una llamada de trabajo! Era del hospital, el tiempo se terminaba, debían ir rápido si querían despedirse. El sufrimiento de ella estaba próximo a acabar. Miró a su padre de nuevo, no sabía cómo decírselo.
Sin embargo, él sonrió, sacó un puro de esos que repartían en las bodas, cuando no era políticamente incorrecto, y lo encendió. Ahora ya no estaba triste. Él había volado hacía siete meses, y hoy vino solo a despedirse. ¡Pronto volvería a estar junto a su esposa!
El hijo no paró de pensar en ello mientras conducía, más rápido de lo recomendable, a verla por última vez.