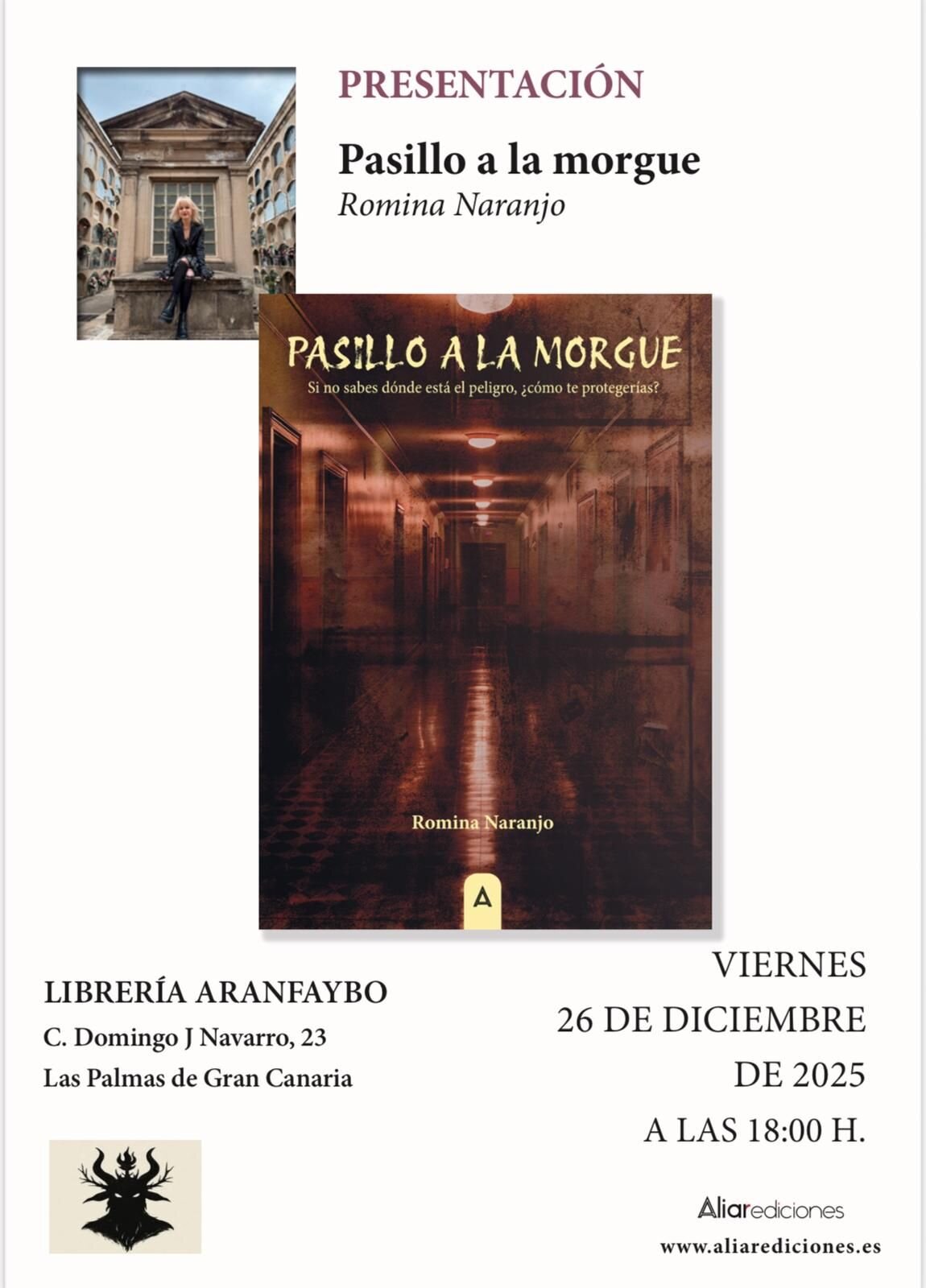Lo encontré en el fondo de uno de los cajones de la cómoda de mi abuela, dentro de la que había sido siempre su casa del pueblo. El papel era viejo, y estaba tan seco que crujía casi sin tocarlo.
Se lo mostré a todos mis amigos, a la bibliotecaria e, incluso, a mi profesor de historia, pero nadie reconocía los símbolos. Yo estaba segura de que no eran runas nórdicas ni glifos que hubiera estudiado antes. Parecía más bien un lenguaje de alguna civilización antigua que estuviera incompleto, como si faltara algo para poder descifrarlos… o como si no quisiera ser descifrado sino seguir permaneciendo oculto.
En el centro del papel había un pentagrama, trazado con una tinta demasiado oscura como para ser antigua, pues no se veía nada desgastada. De hecho, cuanto más lo miraba, más profundo veía el trazo, como si absorbiera toda la luz de la habitación, o me absorbiera a mí.
Esa fue la primera señal.
La segunda fue cuando quise meterlo en mi mochila para llevármelo: el aire se volvió raro, pesado, irrespirable, como si la casa se hubiera quedado sin oxígeno. El perro de la vecina, que siempre que alguien rondaba la casa de la abuela no paraba de ladrar, permaneció callado mientras me vio salir por la puerta. No había viento. No había ruido. Todo a mi alrededor estaba en silencio, tanto que hasta me escuchaba respirar.
La tercera llegó cuando intenté descifrar los símbolos de las últimas líneas. Los símbolos parecían recolocarse. No es que los viera moverse, pero sí que noté que, en algún momento en que dejé de mirarlos, cambiaron de lugar. Como si el pergamino estuviera decidiendo qué enseñarme y qué esconderme.
Y entonces, mi profesor de historia —tras consultar con uno de los amigos más escépticos que tenía, pero experto en lenguaje antiguo— pudo leer uno de los fragmentos.
A nuestro alrededor, la sala de estudios en la que nos encontrábamos respondió.
Un golpe seco en la puerta. Luego, pasos lentos, como arrastrados. Una brisa de aire que hizo volar los papeles.
Mis compañeros salieron corriendo, dejándonos solos al profesor y a mí con el pergamino sobre la mesa. Nadie volvió a entrar.
A la mañana siguiente recibí una llamada de mi madre. Los vecinos encontraron la puerta de la casa de la abuela abierta de par en par y con una única cosa en su interior: un pergamino exactamente igual al que encontré en aquel cajón, colocado cuidadosamente en el suelo, justo en el centro del salón.
Era igual, excepto por una cosa: un nuevo símbolo dibujado en la esquina inferior izquierda.
Uno que el mío no tenía… hasta ahora.