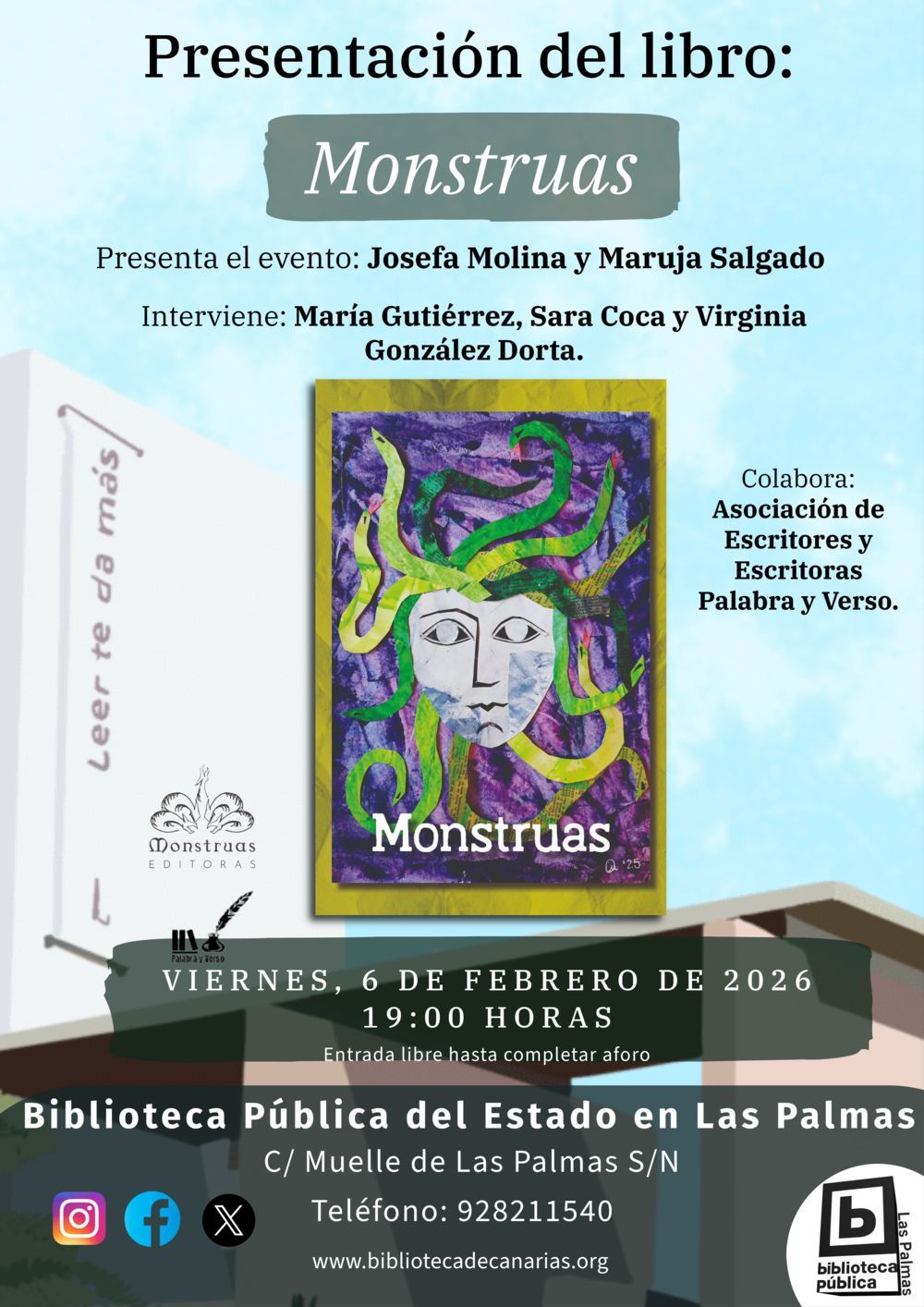Te lo digo bajito porque aquí, en mi casa, “no querer” es algo muy malo. Mi madre siempre dice que “se quiere y punto”, así sea comer, estudiar, saludar, obedecer… Siempre debo querer, sobre todo crecer.
Pero, después de vivir 8 años rodeado de adultos, observándolos de manera atenta, desde abajo y desde dentro, he visto lo que les pasa y me niego.
Por ejemplo, mi padre. Él siempre llega de trabajar con cara de pocos amigos, como si alguien lo estuviera molestando. Se sienta a la mesa sin mirarnos y lo único que dice es que está cansado. Luego mira un rato el móvil y deja de existir. Si alguno se acerca a preguntarle algo, contesta con un sonido que nadie entiende y sigue mirando la pantalla, como si le importara eso más que nosotros.
Mi madre, sin embargo, pasa todo el día sonriendo, pero con la boca, no con los ojos. Lo hace por compromiso, como yo cuando la profe me obliga a jugar en el patio con el niño que me cae mal. A veces, la oigo suspirar en la cocina y decir “en fin, esto es lo que hay”. Y yo lloro porque no quiero sonar como ella cuando sea mayor.
En la calle, los adultos caminan demasiado rápido, aunque ni siquiera tengan prisa. Se empujan al pasar y no se piden perdón, se enfadan por todo, hablan de dinero a cada instante, critican a los demás y siempre les duele algo.
En el parque, sin embargo, los niños jugamos y lo pasamos bien, mientras que ellos nos vigilan deseando, en el fondo, volver a ser como nosotros. Y yo pienso: ¿por qué no se unen y dejan de ser tan aburridos durante unos segundos? ¿Cuándo se les olvidó que con un palo podemos hacer una espada y que, a veces, el suelo se convierte en lava?
Nuestro profe dice que son así porque la vida de adulto no es fácil. Suele repetirlo a menudo y a mí me gusta mirarlo cuando lo hace: espalda cansada, ojos apagados, cara triste…
Pero lo peor de todo es que se acostumbran. Se acostumbran a no sentir nada, a sufrir dolor, a vivir con prisa, a preocuparse por todo, a dejar de reír, como si ser feliz y volver a soñar fuese una pérdida de tiempo, como si pasaran los días enfermos.
Y yo no quiero esa enfermedad.
No quiero despertarme un día y que deje de alucinarme lo bonito que está el cielo o las formas tan alucinantes de las nubes. No quiero aprender a callarme mi opinión, a disimular una risa o dejar de mirar a quienes de verdad quiero. Por eso, he ideado un plan. Cuando alguien me pregunta qué quiero ser de mayor, sonrío y digo lo primero que se me ocurre. Así, se queda contento, mientras por dentro le pido a la vida que me deje siempre así, como niño de 8 años, porque así puedo llorar sin vergüenza, pedir abrazos, recibir regalos y sonreír.
No es que me dé miedo crecer en altura, ni que me salga barba o bigote y me cambie la voz. Lo que me de verdad me asusta es convertirme en adulto y olvidarme de todo, dejar de creer en los sueños y en la magia.
Así que, si un día me ves mirando el cielo con ojos de entusiasmo, como si fuera la primera vez, no me despiertes. Estoy intentando salvarme.